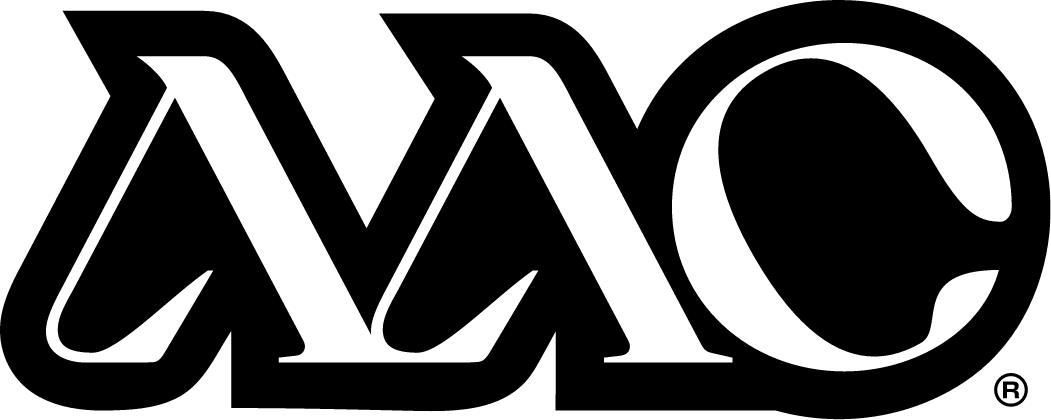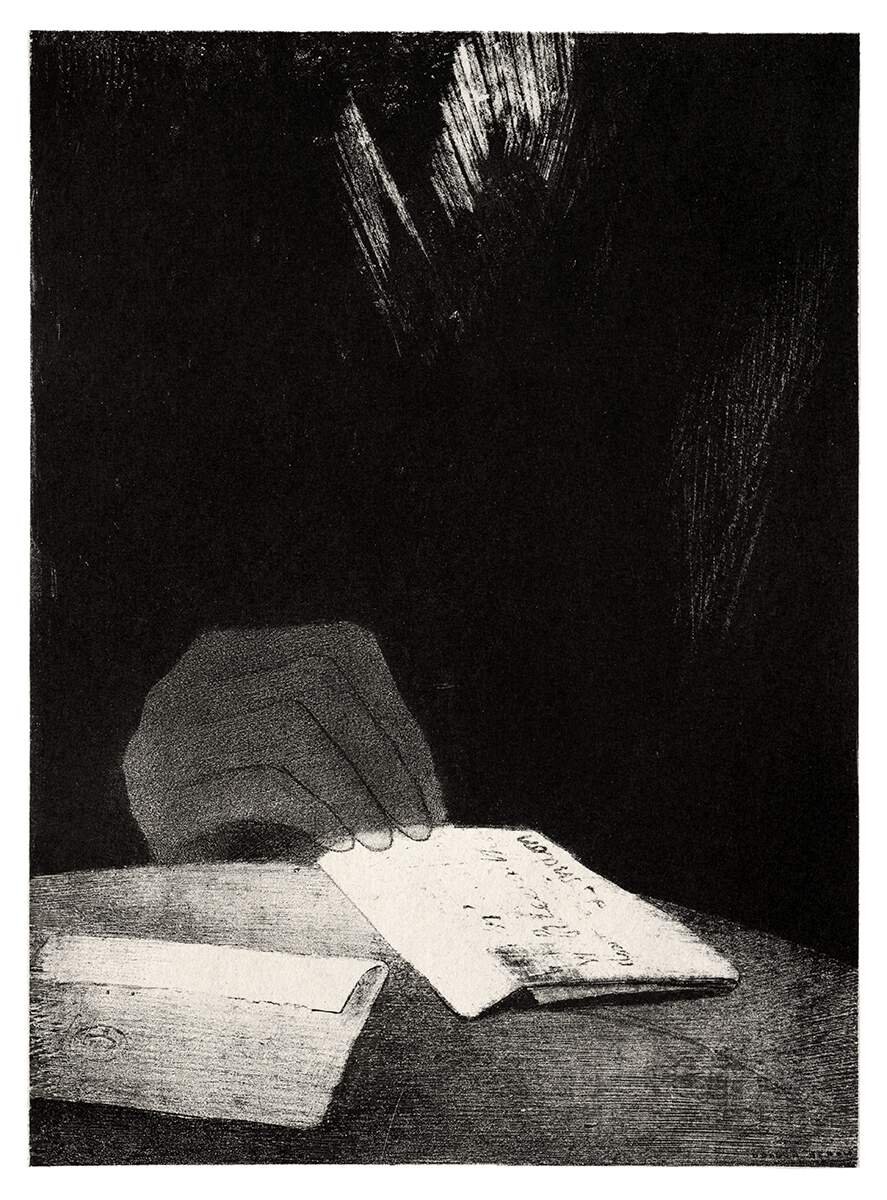Hay mucho ruido allá afuera
Violeta Alarcón Guzmán
To all appearances, it was a hand of flesh and blood just like my own, Odilon Redon
Para Chamorro
“cuando terminé, cerré los ojos y pensé en el temor de los hombres (...) la certeza de que no existía ningún lugar adonde pudiera huir”.
–– Roberto Bolaño, Los detectives salvajes
desbarajuste
s. gran falta de orden o de dirección en una cosa o en un conjunto de personas.
Hay algo que da vueltas por mi cabeza y no deja que me siente en el taburete del bar de madera mientras mi abuelo duerme (y muere). Algo exige que me pare y dé una vuelta, que me pare y sirva el té; que me meta a revisar todos los cajones con fotos, de ir acompañar al que se va para siempre y nos deja muchas cosas, pero la más dulce es su olor.
Mi mente parece callarse cuando esperan que diga algo, que diga algo lindo, algo que emocione, que les recuerde que morir no es tan en vano como parece; pero yo sólo siento un vacío y aunque haya mucho ruido allá afuera, dentro de mí solo es un sepulcro: no recuerdo ni la vida de los muertos y solo veo una figura que se desvanece, que se torna de a poco a un color amarillo ceniza, alguien que toma mis dedos como un bebé que acaba de nacer pero quizás con menos fuerza. Veo dolor de huesos que pronto iban a cumplir los 100 años, y aunque figuras no deseadas aparecen en esta casa antigua y todos se mueven de un lugar a otro y caen lágrimas de rostros que desconozco, lo único que escucho fuerte es el silencio. Su silencio y el mío, compartidos en respiraciones que no logro comprender.
Me gustaría escapar de la reserva, del sigilo y poder decir muchas cosas, dejar claro en las mentes alrededor mío que yo también existí y que no estoy aquí por nada, pero el silencio, como siempre, me carcome la voz. Me encantaría poder agregar algo, sumarme a las palabras bonitas y póstumas como las que he escuchado estos días. Lo único que me salva es la compañía. Creo que el caos se calla simplemente con más caos, y en una familia donde no abundan los abrazos, que nos tomemos de las manos pareciera una proeza: al principio me siento incómoda, luego más tranquila: hay alguien que me acompaña en las respiraciones, en la reserva, y así mi mente deja de comerme las entrañas.
Soy una niña igual a todas las demás y eso me maravilla. Me gusta el silencio cuando camino por Antonio Varas mientras paseo a mi perro porque siento que de esa forma nos contamos nuestras penas más profundas. En las noches de vigilia a un cuerpo que se va, soy egoísta y pienso en mi. Mirando la oscuridad de frentón imagino las palabras que nunca podré pronunciar. ¿Habrá algo que pudiese haberle dicho al borde de la cama clínica a parte de un te quiero con un hilo de voz para que nadie lo escuche? ¿Ni siquiera él? No quiero decir nada, no quiero hablar de aquello de lo que nadie quiere hablar: del dolor físico, de las heridas, de lo injusto que es morir de esta forma.
¿Hay, acaso, alguna manera justa de morir?
Lo más lindo del revoltijo es cuando puedo sentarme a pensar en lo que acaba de ocurrir. El momento justo después de que las rodillas tiemblen y en los labios solo existan pucheros. El momento justo después de que la polera blanca esté manchada de comida y de lágrimas de pena (porque no la cambio hace días). El momento en que, después de semanas fuera, llego a mi casa y siento el olor a mi mamá que me abraza fuerte porque no pudo hacerlo en largos días. Estaba lejos.
A veces despierto en la mañana encariñada con el caos, con el ruido. Como si fuese mi primer amor, el que me acompañó las veces en que sentí que no había nadie conmigo. Silencioso, de repente entra con sigilo para que nadie se de cuenta de que está parado enfrente de mí. Fiel compañero y viejo amigo. Junto a él me siento en el canil de los perros a observar cómo juega mi mascota con las de otros desconocidos. Mientras me río del juego perruno, me susurra que no me dejará olvidar que no se irá para ninguna parte. El tiempo no es estático, me dice. Todo se mueve y todo desaparece y ahí de repente me entran las ganas de desaparecer yo. Pienso que la vida es bastante triste si la miramos con soltura, como cuando camino sola desde el metro a mi casa con las llaves en el bolsillo.
Estos momentos me regalan conclusiones que me inflan el pecho: la gente hace que la estancia pueda ser maravillosa. El beso de mi mamá, la compañía en la agonía de la muerte de alguien al que pensé no querer que me rompió mi corazón cuando dio su último suspiro. El abrazo en el funeral. La compañía de mis animales encima de mi cama.
Me da miedo porque todo parece tan frágil, se desarma tan rápido. Hermoso, tal vez, que pase tan rápido al almacén de la memoria: un cigarro, un té en el balcón. Una película larga y suave. Un ataque de risa de tres minutos y medio con dolor de guata incluído. Un llanto desgarrador. Un pinchazo en el poto por un resfriado fuerte. Días en la clínica porque me desangraba. Lipstick en los labios. Un amor que se extingue en el espacio universo porque decidió cerrar los ojos para siempre. Y todo se ve tan pequeño, tan de lejos y apenas pasan un par de años.
Y el silencio. Es tan corto el suspiro de la mente.
Estar sola.
Pero es tan lindo que sea todo tan corto, tan caótico, tan simple pero complicado a la vez: Una mirada fugaz antes de suspirar la última para siempre.
Después de mucho movimiento solo existe la quietud. Después de mucho ruido solo existe la nostalgia. Y yo nunca fui muy amiga de ella porque me dolía mucho cuando era chica. La sentía demasiado profundamente cuando dormía afuera de mi casa, lejos del olor a sueño de mi mamá. Recuerdo que cuando ella salía un rato en las noches yo me acostaba sobre su cama, ponía su pijama sobre mi nariz y solo de esa forma lograba conciliar el sueño.
La nostalgia me calaba muy adentro. Una sensación desagradable que me impedía olvidar y pensar en otras cosas. Cuando estaba lejos simplemente no podía descansar y cerrar los ojos, porque tampoco sabía reconocerla. Era parecida al miedo pero la sentía más profundo dentro de mi piel, de mi pecho, de mi corazón y sus latidos. Me avergonzaba porque eso solo demostraba que no era tan fuerte como yo creía, y sabía, no recuerdo de dónde ni desde cuando, que la debilidad nunca fue algo bueno.
Así que me callaba. y lloraba en silencio por algo que ni siquiera podía nombrar, ni pude hacerlo hasta bien grande. La nostalgia me azotaba bien en la tarde, cuando el sol se estaba por esconder. Solo mi mamá podía notar que algo me pasaba (siempre lo ha hecho, nunca he podido esconderme de ella), y me hacía cariño hasta que dejaba de llorar.
Cuando crecí, la olvidé. Se quedó acechando mis recuerdos y mis sentimientos infantes. pensé que no me volvería a visitar y así fue por mucho tiempo. La olvidé porque quise hacerlo. Porque simplemente creo que dolía mucho recordar. Y crecí sin su compañía.
Pero todo vuelve y así volvió ella.
Luego del caos que es ver morir a alguien. Luego del desorden que es visitar una tumba en un parque invernal enorme de un amigo de la infancia que no pudo con su pena y decidió cortarla de raíz.
Las primeras semanas me acechaba por la noche y no lograba comprenderla. No lograba recordar de dónde conocía ese sentimiento y por qué me resultaba tan avasallador y doloroso (obviando que la muerte ES dolorosa).
Entonces recordé, un día acostada en la cama con una pataleta a las cuatro de la mañana a los 19. Que este era el sentimiento de los atardeceres. Que este era el sentimiento de estar lejos de mi mamá, de mi casa. De aquello que conocía siempre. Desde siempre.
Comenzó visitándome de a poco para luego acompañarme en los trayectos largos en la micro de la casa a la universidad y viceversa. En el metro, en el parque, en el verano y en el invierno.
Tenía que habituarme. Acostumbrarme a que quizás la pena nunca se marcha y que el corazón solo explota de repente y se embarra en angustia y duele de nostalgia. Duele de soledad. Duele que las cosas ya no sean como antes y que el tiempo pase tan rápido y los amigos se mueran y los abuelos se apaguen y la familia se vaya y aparezca junto con el dolor para aprender a llevarlo de la mano.
Aprendí que aquel sentimiento solo amainaba, al principio solo un poco y luego aparecía a veces.
Pero entonces pasó lo de mi tata y cuando pensé que ya había olvidado la pena, ahora me despierto en la noche extrañando a mi mamá. Que está en la pieza debajo de la mía. Y la voy a ver, a acostarme en su cama junto a ella y la sigo extrañando y comprendo que no es a ella a quien extraño si no que al silencio de la paz y a las risas de mi infancia. Que extraño todo y a todos.
A mi abuelo que ahora vive en un ánfora elegante en la casa de mi prima a veinte minutos de la mía y ya no sobre el cerro en una casa extraña con pasto y una piscina.
A su casa con un olor fuerte que se diluye en su ropa colgada al lado de lo que era su cama y ya no es nada, solo vacío que ocupa el espacio.
Y entonces me doy cuenta de que ya nada es lo mismo, nada es igual. Y la vida se torna muy caótica y dolorosa porque ahora sé que este sentimiento ya es parte de mí, porque descubrí la verdad más dolorosa de todas.