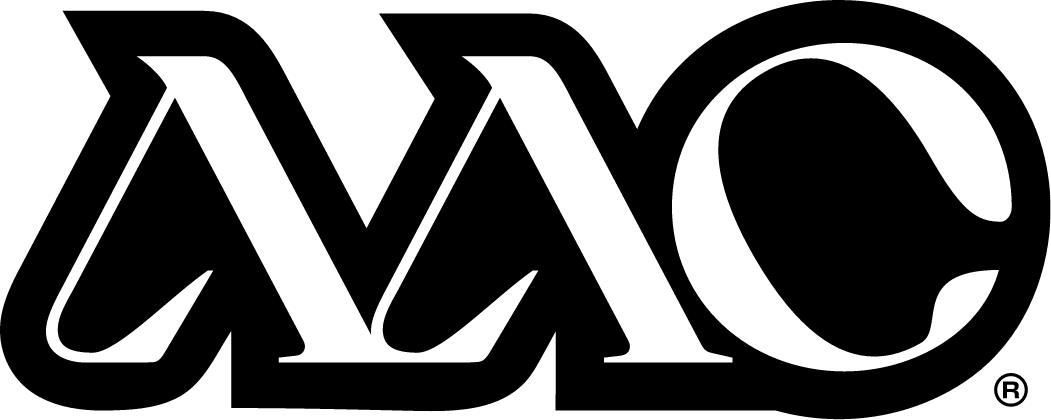El lugar donde todas somos hijas
Amanda González Alarcón
Imagen: British Library
“Estamos en un nuevo espacio, un espacio lleno de las presencias de las madres, el lugar donde todas somos hijas”.
– Cuando las mujeres fueron pájaros, Terry Tempest Williams
Cada día de la madre, en el colegio nos hacían armar tarjetas de felicitaciones con mensajes que copiábamos del pizarrón o escribíamos dictado, y alguna cosa pegada, que en mi caso se volvía mugre de pegamento en barra y cola fría. En las clases de inglés, algún poema. A veces, algo más creativo. Entre mis compañeras, siempre había alguna que le daba una vuelta a la tarea y volvía la tarjeta un abanico.
Con mi mamá y mi hermana llegamos a México a principio de año del 2011. Pronto vendría el primer día de la madre en un país nuevo, y nos sorprendió que a la mamá le dieron el día libre en el trabajo y a nosotras nos dejaron salir temprano de clase. Primero, no sabíamos qué hacer con estas nuevas condiciones. Para nosotras, el día de la madre caía el segundo domingo del mes, un día libre per se. Pero en México, la fecha es exacta: cada 10 de mayo, caiga el día de la semana que caiga, la jornada se torna hacia las mamás. A la salida de la escuela, la ciudad ya se atiborraba de gente. Los autos comenzaban a acumularse en las calles y las florerías se quedaban sin flores. Los restaurantes vendían paquetes de desayuno, de comida y cena, para la hora en que mejor convenga llevar a tu madre. Los niños salían con sus tarjetas de felicitación en mano, listas para abrazar a sus mamás, y ellas listas para recibirlas.
Recuerdo la sensación de no saber qué hacer en ese ambiente para el que mi cultura no me había preparado: el frenesí, la cantidad de gente en las calles, acostumbrada a días de las madres con desayunos llevados a la cama, cada familia en casa y la ciudad en silencio. De camino a casa desde la escuela (por suerte, vivíamos a media hora caminando y podíamos sortear el tráfico), pensaba en las mujeres que veía en el camino. En el día de la madre, aparece un aire extrañamente íntimo, que más que solo recordar a la maternidad, de repente nos revela a todos como hijos.
En mi caso, en los años que siguieron, eso pasó a ser una hijedad dividida en dos días distintos: el 10 y el segundo domingo del año. En el primero, estaba mi madre que me llevó a México con ella y mi hijedad descubierta y cruzada por un país nuevo, que espera otras cosas de las madres y los hijos; de las madres y las hijas. En el segundo, era mi madre chilena, un país que iba quedando como un eco de la infancia, donde mi propia madre había sido hija también. Cada año, con mi hermana Antonia debatíamos la importancia de cada día: ¿un desayuno el 10 o unas flores? ¿O flores solo el domingo? ¿Cuál es más madre? ¿Qué importa más, el lugar del que nos volvemos parte, o el lugar del que fuimos?
Con el tiempo, la madre mexicana comenzó a ganar. Los años pasaban y nos sentíamos cada vez más parte de ese lugar, y cambiamos nuestras costumbres para corresponder los brazos que nos estiraba esa tierra que se volvía cada vez más familiar. Adoptamos a una nueva madre cuando nos colgamos medallitas de la Virgen de Guadalupe al cuello, nosotras, que nunca fuimos católicas siquiera, y desconocemos a la virgen propia, la del Carmen. Pero agarramos el hábito de prender cirios con su imagen y acudir a la basílica para dar las gracias.
“Es nada lo que te asusta y aflige, no se turbe tu corazón. ¿No estás por ventura en mi regazo?”
Al irme de México, un amigo señaló que me había vuelto tan mexicana que hasta me habían hecho católica. Guadalupana, corregí. Más allá de una folclorización o apropiación gratuita de la imagen, queríamos decir que habíamos encontrado otra maternidad, que nos había cruzado la tierra que nos había clamado como suyas, y la habíamos adoptado de vuelta. Queríamos ser reconocidas como hijas, también.
Hace poco, mi mamá me habló de un libro. Me lo comentó en cada conversación por teléfono, y ahora que ella vive en México y yo en Chile, prometió llevármelo en su próximo viaje. Así fue. Me dijo que le había hecho pensar en su propia maternidad, en cuáles fueron las preguntas que pudo o no hacerse por las condiciones vitales o del tiempo y contexto. En Fruto, de Daniela Rea Gómez, la autora recoge apuntes de su diario desde el día en que se vuelve madre en adelante y las contrasta con otras historias de otras maternidades: madres solteras, madres acompañadas, madres cuyos fueron desaparecidos.
Me pregunto si mi mamá quiere decirme algo con eso. Si al darme el libro, quiere contarme de las cosas que pensó en su momento, si quiere decirme que esto fue e hice lo mejor. Si quiere compartirnos su confusión, sus sueños, su sensación de amor cambiante hacia nosotras: el cuidado, la ternura, el amor, el miedo, la frustración. Si en medio de todos esos testimonios, está en medio sumado el suyo, entre frases escogidas que tocan algún nervio propio; cosas que aún no puedo acceder porque no soy madre, pero ahora que tengo la misma edad que tenía ella cuando me tuvo, puedo recoger como hija.
La gente que conoció a mi mamá a la edad que tengo yo ahora piensa que soy ella, aunque más alta, aunque más rulienta, aunque no sea posible, y me llaman por la calle por su nombre los vecinos que la vieron crecer. Aunque no nos considero tan distintas, si nos encontrásemos cada una de esta edad, nos sentiríamos bastante lejos de la otra. Nuestras realidades serían tan distintas: para este punto, ella tenía dos hijas, un trabajo corporativo estable, un marido, una casa. Yo tengo una perrita y ella le tiene platitos en su casa para recibirla. Cuando llegué a la segunda mitad de mis veintes, entre ideas y decisiones y dudas de futuro, mi mamá me dijo que ella no había tenido esta edad, así que no podía guiarme mucho. Sí tuvo 27, pero no esta edad, no así. “Muy rápidamente fui mamá”, me dijo esa vez. “No puedo decirte cómo vivirla, solo puedo acompañarte a descubrirla”.
“Me gusta pensar que cuando mi hija sea grande sentirá que, aun con todo el trabajo y con todas las carencias, su mamá se daba un tiempito para ella y le tejía zapatitos, le hacía juguetes con fomi, cositas pequeñas, pero se esforzaba para que ella estuviera bien. Espero que lo recuerde. Cuando tenga mi edad, espero que ella pueda saber que su mamá fue la mejor mamá que le pudo dar. ”
Con el libro en mano, busco un café para sentarme a tomar notas. Pido algo para tomar. Me siento en una mesa afuera y veo a la gente pasar. Me viene una sensación que aparece en cada día de la madre, una extraña intimidad: me pregunto si la gente es mamá, si se irá a encontrar con sus hijos más tarde, si son grandes o pequeños, si tienen que cuidar. Me acuerdo de que mi mamá también es hija, algo que no fue tan evidente para nosotras creciendo, dado que su madre ya había muerto cuando nacimos. Ella misma me lo ha dicho ahora que su papá murió hace unos meses: de repente, dejó de ser hija totalmente. Al hacer el luto de su propia hijedad paterna, se acuerda de que alguna vez tuvo una materna, una que se llevó el tiempo hace rato. Ella se mira en ese mismo libro, a una edad similar en la que su propia mamá murió y se llevó con ella su ser hija, y me regala el libro a la edad que tenía cuando me tuvo, y más que hablar de ser madres en este día, de repente, nos encontramos en la pequeña certeza que compartimos siempre: el lugar donde todas somos hijas.
No sé si ha querido alguna vez otra cosa para mí. Solo podemos conocernos en el abismo entre nuestros tiempos y encontrarnos en medio para contarnos lo que ha sido. Ella entonces y yo ahora, y ella ahora y yo después.
Lee también: Para Manuel, mi padre