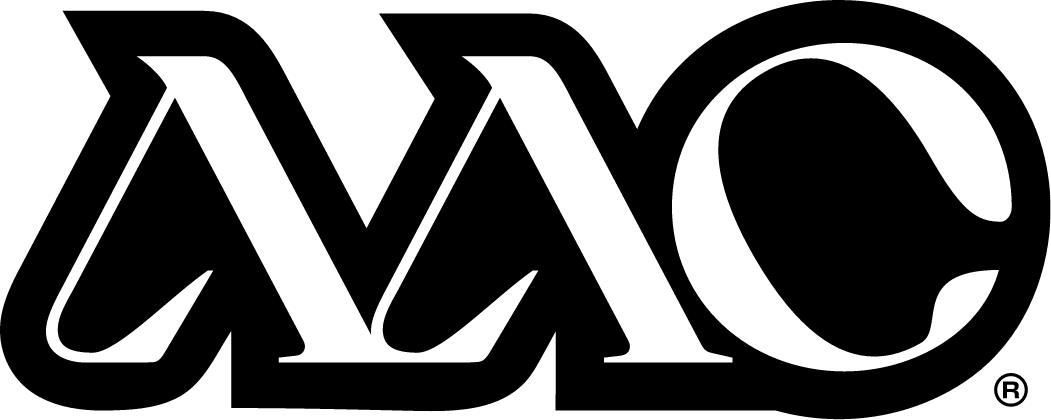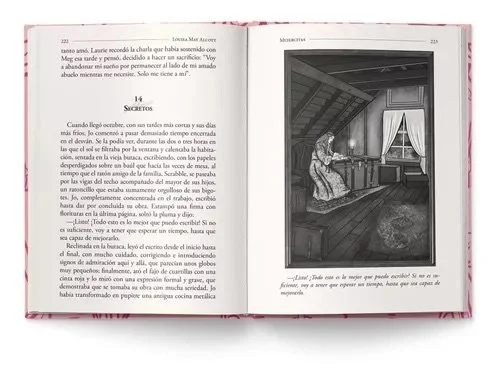La casa no tiene ganas de reírse, le da tos
Por Amanda González Alarcón
Cuando entro a su casa, las cosas están muertas. Cuando era chica tenían vida, las canicas sacaban patas cuando tratábamos de recogerlas al regarlas por el suelo. Él las guardaba en un copón con forma de azucena, para un enorme helado.
Los relojes hablaban. Colgaban de cadenas en las paredes, y yo imaginaba ser un hombre inglés esperando el tren. En mi colegio, solo de mujeres, con mis amigas jugábamos a la familia. No había padre, se había ido a la guerra. No sabemos de dónde salió eso. Cuando leímos Mujercitas, se nos quedó; éramos treinta niñas queriendo ser Meg, Beth, Amy o Jo.
Estoy haciendo un inventario. La casa se venderá en algún momento y todo esto se va a repartir o vender o regalar. Decidí dibujar todo en lugar de hacer un excel. Todo estuvo vivo y no sé bien en qué momento se fue apagando.
No se trata solo de la infancia. Ahí las cosas brillaban más, sí. La gracia de tener un abuelo actor es que la casa tiene afán de teatro. Desde hace 30 años que es tierra de hombre solo, y desde ahí cada cuarto se volvió de papel. Yo tengo 26.
Viví un tiempo largo en otro país. Una de las veces en que vine de visita, vimos juntos The Crown. Me contó todo de sus amigas de patio, la Reina y Margarita. Me describió los barcos que llevaban el cordero a Inglaterra, de los años en que aparecieron pintados de verde militar. Me habló de las rosas que su mamá cultivaba con esmero en el jardín, en el sur del sur, pétalos milagrosamente acerados contra el frío.
Puede ser que ahí lo haya aprendido. Las rosas no tenían por qué sobrevivir. Los sombreros tampoco tienen por qué volar de cabeza en cabeza, ni la chupalla, ni la quipa. Los cuchillos no cortan la luz en la noche y la depositan en nuestros ojos. Las alfombras no bailan en nuestros pies, ni las velas lloran. El vino no ríe, ni el fuego se peina frente al vidrio. Y nosotras no teníamos por qué estar arrimadas al tablón de estadio que hacía de bar, que aún temblaba por los saltos, escuchando a las copas susurrar sobre nuestras cabezas. Las rosas no tenían por qué crecer tan altas, si ya no tenían dueña.
Nada de esto tenía por qué pasar. Las cosas ya están muertas, y está todo en su lugar. Él está cada vez más lejos, y la gente me dice “tantas historias, qué bueno que estás acá, las vas a poder agarrar”, pero esas no se cuentan. En esta casa es todo luz y sombra directo en los ojos, nunca se alcanza a ver con claridad. Él está cada vez más lejos, y se va deshaciendo como la luz tiende al azul en el horizonte.
Me resulta fácil hacer el inventario, así, con todo quieto. No sé si puedo retratar todo tal como es, pero al menos sí como aparenta ser. Hay siete tijeras (una de pelo), seis relojes (tres de bolsillo, uno de barco, un Casio), y cinco cuchillos (uno con su nombre). Hay nueve barcos (una canoa). Hay dieciséis sillas (tres modelos distintos, ninguna visita).
En el centro del jardín no hay nada, solo pasto. La casa lo rodea en una C o una U, o una L chueca. Hay arbustos, árboles y flores en las orillas. La piscina está a un lado, verde y llena de hojas. Antes había un árbol, pero no recuerdo cuándo lo movieron. Tengo la idea de que era un naranjo, el que no quería dar y que mi abuela salía a azotar en San Juan. Solo dio tres frutos cuando ella murió, y nunca más. Ahora solo hay pasto en un semi cuadrado de puntas redondas.
Hace poco, mi abuelo me preguntó qué pasaba el 8 de diciembre. Había algo, me decía, algo importante. Le dije que la Inmaculada Concepción y que ese día murió su señora. Ah, me dijo, eso era.
Inspecciono el calendario de botillería que cuelga a la entrada de la cocina, donde bailan los fondos de caballos, patos y praderas, y registro los feriados. Su mamá murió un 18 de septiembre. Se levantó, se vistió y peinó, y se volvió a acostar mientras esperaba que llegase la familia a armar el asado del día patrio, y no despertó. Mira, Tata, le comento desde la puerta, se viene el día del libro, el día del trabajo, las glorias navales, la Virgen del Carmen. La casa vuelve a su silencio, ambos discretos.
Su cama es grande, demasiado para un cuerpo que solo se reduce. Le susurro a sus pañuelos de seda, a ver si vuelven a serpentear y le hacen una gracia. Los días son muy monótonos desde la cama. En el tiempo en que las canicas caminaban, él tenía una guata grande y redonda, firme, que marcaba la distancia que todos debíamos guardar con la mesa. Siempre estaba listo para tomar el té con la Reina, aunque fuese verano y él siempre estuviese en zunga. En ese caso, se hubiese puesto su kimono. Se hubiera sentado a la mesa. El azúcar se habría reído y las luces, fingido ser estrellas.
Al salir, guardé la casa en mi bolsillo. Miré el jardín una vez más. Recorrí las bugambilias y los altos rosales, el ciruelo que murió antes que él, y que de repente volvió a dar ciruelas. Las granadas que perdieron el sabor. La pequeña parra de uvas ácidas. El nogal de nueces negras, que él rompía con la mano para que me las comiera. El pasto sin árbol, esperando que algo pase.
Me voy. La casa da vueltas en mi bolsillo. Se baten los libros, los sombreros, tintinean las ollas y las lámparas, se dan vuelta los barcos, la cama. Él se quedó adentro, y de repente escucho su respiración, a veces más clara; a veces más densa, rasposa, casi ahogada.
LEE TAMBIÉN: Hay mucho ruido allá afuera