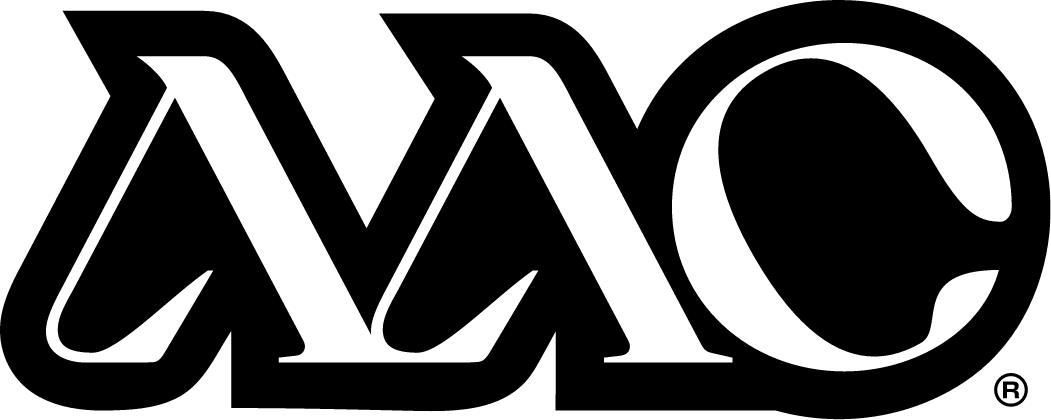La belleza venció al terror oficial, decía
Por Amanda González Alarcón
Así pues, desde aquel momento debía consentir la mezcla de dos voces: la de la trivialidad (decir lo que todo el mundo ve y sabe) y la de la singularidad (hacer emerger dicha trivialidad del ímpetu de una emoción que solo me pertenecía a mí).
– La cámara lúcida, Roland Barthes
A principios del 2022, me quedé en casa de mi abuelo dos semanas entre mudanzas. Tenía un desfase de 15 días entre un departamento y otro, y tuve que parar unos días con él. Me quedé en el escritorio, donde tenía una cama que normalmente fungía de sillón. Allí estaban los libros, su mesa, un tocadiscos, vinilos, películas y una vitrina llena de carpetas. Toda la vida había mirado esas repisas, repletas de recortes, sin entender bien su contenido. Sabía que ahí estaba su carrera y sus recuerdos, pero nada de lo que eso significaba. Esos días, coincidentes con el verano, me senté a revolver entre ellos. Tragué el equivalente de un paquete de arroz en polvo de varias décadas, y por primera vez, le hice sentido a lo que veía.
Mis abuelos, Marión y Lucho.
Mi abuelo Lucho nació en 1929. Creció en Puerto Natales y se mudó a Santiago a los 15 años, luego de que su padre fuese echado del Frigorífico de Natales, donde procesaban cordero, tras sufrir un infarto. Alguna vez le dijo a mi mamá que ahí fue que se hizo comunista. Mi abuela, Marión, nació en 1932. Su padre, Zacarías, fue miembro fundador del Partido Socialista chileno, como campesino y obrero. Ella fue a la Escuela Normal y a la Universidad Técnica del Estado, y se volvió profesora de geografía, historia y teatro. Cuando mi abuelo y mi abuela se conocieron, él era comunista, ella trotskista, y ambos actuaban. Participaron en las campañas de Allende, y luego fueron perseguidos durante la dictadura. Se escondieron por tiempos. Fueron sindicalistas. Nunca se fueron de Chile. Cuando ganó el No, mi abuela igual estaba triste. Habían ganado, pero habían perdido demasiado en el camino. Ella murió en el 91, mi mamá dice que de pena. Él se volvió famoso en el 86, siguió actuando, vivió 30 años más que ella y murió el año pasado.
Esto es más o menos lo que sabía de cada uno, a grandes rasgos. De mi abuelo sé más, claro, porque lo conocí, a pesar de que en el momento en que tuvimos una relación más cercana, de tú a tú, desde mi adolescencia, ya estaba más viejo y cansado. Lo vi actuar, lo acompañé a visitar sindicatos de actores. Pero había una parte fundamental, que es que yo nací después de la dictadura, después de que mi abuela muriera. Soy la generación post. Sé las historias –algunas– y no vi pasar todas estas cosas. Hasta cierto punto, eran cuentos que escuchaba en la mesa desde la niñez, de un espacio imaginario de un tiempo que pasó. Hasta mirar esos papeles. Entre recortes de teatro y películas, me encontré con una carta de la presidencia de 1980, en plena dictadura, deseando una feliz navidad y próspero año nuevo. Se me pararon los pelos. Más que una felicitación, se sentía como un “sabemos dónde estás”.
La Historia es histérica: sólo se constituye si se la mira, y para mirarla es necesario estar excluido de ella.
– Roland Barthes, La cámara lúcida
En La cámara lúcida, Roland Barthes trata de encontrar una fotografía que muestre a su mamá tras su muerte. Revisa imágenes de ella de madre joven y de soltera, y ninguna le transmite la esencia que él busca. Si bien sabe que es ella, se siente lejana, no encuentra su aire. Hasta que halla una foto donde aparece de niña, en un invernadero, parada junto a su hermano, y parece que la hubieran llamado a asomarse a la foto. Para él, esa sí era ella: el gesto amable de sus ojos, las manos infantiles tomadas de un dedo, su presencia entre figurar sin protagonizar pero tampoco esconderse. A pesar de no haberla conocido a esa edad, esa sí es la esencia que reconoce.
Cuando miro a mi abuela, solo tengo historias para darle forma. Aparece en Julio comienza en Julio, pero la voz no es suya. Silvio Caiozzi, el director, la dobló al considerar que no era lo suficientemente gruesa. Así que puedo verla moverse, pero no escucharla. Noto que sus gestos se parecen a los de mi mamá. Sus manos, largas y delgadas, son como las de ella. Leo un texto que escribió para una obra y dice que le maravilla el trabajo que hicieron, que está contenta, y encuentro que habla como mi mamá. Veo su perfil y se parece al mío. Entiendo que hay un linaje, algo en común.
Al escribir este texto, recuerdo que mi abuelo estuvo en el Tren de Popular de la Cultura, una iniciativa del gobierno de Allende. Como una historia escuchada por encima, no tengo muy claro de qué trataba. Entiendo que iban por Chile en tren llevando teatro; me acuerdo de una mujer que apareció en el velorio de mi abuelo, con una camiseta de la Unidad Popular, y que se subió al escenario para decir que ella nunca olvidaría de cuando el tren pasó por su población. Lo que yo no sabía era que mi abuela había participado; es más, lo había coordinado. Cuando leo un artículo sobre el tren, lo primero que me salta es su nombre.
Recortes de La Nación, 1971. Archivo UDP.
Le mando la foto a mi mamá. Ella no lo puede creer. Me llama un rato después, me dice que nunca había sabido si las historias eran reales. Le habían contado que ambos habían trabajado para la Presidencia durante Allende, pero no sabía si creerles. “Era verdad”, me dice. “Se ve tan joven y tan feliz”.
Es la primera vez que siento que percibo un poco más su esencia. Lleva el pelo, larguísimo, envuelto sobre la cabeza y sujeto con un pañuelo que se amarra debajo del mentón. Entiendo que esa es la mujer que tenía un sueño, que era profesora, actriz y una defensora de la cultura. En el tren, mi abuelo dirigía a los actores junto con Pedro Villagra. El tren llevaba músicos, actores, escritores, comediantes, una exposición de arte y un ballet popular. La idea era descentralizar la cultura. Partió desde Puerto Montt y terminó en Rancagua. Duró un mes y pasó por quince ciudades. Entiendo, al ver su rostro en la imagen cuando el tren parte, que ese también fue el sueño que le tiraron. Que el dolor que siguió, del que me cuenta mi mamá y el que ella más vivió, viene de esta felicidad machacada, cuando un 11 de septiembre, todo eso se acabó.
Recorte del Fortín Mapocho, 28 de noviembre de 1987.
En noviembre de 1987, una carta llegó a Sidarte (Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Teatrales de Chile) de parte de la Acción Pacificadora Trizano, donde se exigía que 78 actores y dramaturgos se fueran de Chile en un mes o se atuvieran a las consecuencias. "Por un arte y una cultura libres de contaminaciones foráneas”, firmaron. Debajo, aparece un rostro con un blanco en la frente. Es la misma imagen que reprodujeron en su pecho para marchar y que pintaron en grande al llegar a la catedral de Santiago.
Carta original guardada por mi abuelo, Luis Alarcón.
Se negaron a irse, salieron a las calles, llamaron a la comunidad cinematográfica y teatral internacional para pedir apoyo. Necesitaban que alguien fuera a ampararlos. Varios actores se manifestaron a través de misivas y declaraciones públicas. Pero el único que llegó fue Superman. Christopher Reeve, acompañado por la esposa de Ariel Dorfman (escritor chileno-argentino-estadounidense), Angélica Malinarich, voló a Chile para reunirse con el sindicato y poner en público su apoyo, tornando la atención internacional a ellos. Después de eso, pasó la fecha fatal, el 30 de noviembre, y de milagro, seguían vivos.
Sobre que recoge recursos de amparo; entre ellos, el Screen Actors Guild pidiendo por Carmen Bueno y Jorge Muller, cineastas y militantes del MIR desaparecidos el 29 de noviembre de 1974, tras el estreno de A la sombra del sol; y de Sergio Buschmann y Liliana Soto, el cuñado y mejor amigo de mi abuelo, y la hermana de mi abuela.
Su gran hito fue sobrevivir. Lo entiendo cuando, este año, voy a un asado donde la familia del mejor amigo de mi abuelo en esos tiempos, quien fue asesinado tras el atentado a Pinochet en el Melocotón en el 87. Cuando llego, varios no saben quien soy, y yo tampoco quién es quién de ellos. Pero una vez se aclara que soy nieta de mi abuelo, sus miradas se endulzan, me toman las manos. Recibo el amor que le tenían a mi abuelo, amores que trascienden el tiempo y las generaciones, y comprendo que, de alguna forma, el estar aquí es una prueba de que sobrevivieron.
Cuando miro estos recortes, me impresiona que sea así. Que nosotras estemos, la siguiente generación, que hubo un después. En 1986, mi abuela participa de las marchas del día de la mujer en contra del régimen. Le toman una foto con un cartel que dice “Todo Chile de pie, que renuncie Pinochet”. Aparece en la portada del Fortín Mapocho, adentro de la revista Análisis, incluso en Estados Unidos. Primero pienso en la belleza de la foto. Después, me imagino el terror de estar tan expuesta, de aparecer en todos lados, desde varios ángulos, con su cartel. Mi mamá me cuenta que ese día llegaron los carabineros y tuvieron que separarse. Ella se escondió debajo de un auto en un estacionamiento. Unas horas después, mugrienta de polvo, volvió a casa y se encontró con su mamá ya ahí. Su mamá había ido vestida de blanco, y blanca seguía.
Con el tiempo, he aprendido a hacer sentido de las huellas de esta historia. Según fui creciendo, me di cuenta de que mi mamá nos esperaba siempre despiertas a mi hermana y a mí no por lo que nos pudiera pasar hoy, si no por las cosas que podían pasar antes. Por la posibilidad de que sus padres no llegaran a casa o de que alguien entrase a la noche y se los llevaran. Entiendo que su sueño ligero tiene que ver con un pasado que no puedo tocar, pero que aparece en la vida, y más cuando nosotras crecemos, y ella poco a poco, puede empezar a soltar y contarnos las historias. Ya no nos tiene que proteger de su propia tristeza, la misma que su madre acarreó y de la que no pudo ser protegida. Ella la vivió con todas sus tintes. Y eso es también lo que le robó la dictadura: una madre más feliz, una madre con un sueño. Así que mira la foto de ella de 1971, cuando mi mamá tenía dos años, y se contenta. Hay una traza de un antes allí.
Olvidar:
“Proverbio: Quien bien ama tarde olvida. Olvidado, aquel de quien no se hace memoria, y el que no la tiene. Olvidadizo, el que fácilmente se olvida”.
– Tesoro de la lengua castellana o española, Sebastián de Covarrubias Orozco.
Según la Real Academia Española, el olvido es:
m. Cesación de la memoria que se tenía.
m. Cesación del afecto que se tenía.
m. Descuido de algo que se debía tener presente.
Esta historia no es mía, a pesar de que a todos los nombré a partir de mí. Pero difícilmente puedo olvidarla. Ellos estuvieron ahí y yo tengo la suerte de tener recortes donde encontrarlos y volver las narraciones algo material, una suerte de privilegio de haber tenido abuelos que eligieron una vida pública y una conciencia de archivo muy activa. Puedo tocar ese tiempo a partir de pedazos de periódicos y revistas y documentos, y sumarlos a los cuentos de sobremesa que sonaban en mi infancia. Puedo acercarme a la esencia de esa temporalidad, que si bien me es ajena, como Barthes encuentra a su madre en una foto de su niñez –algo que suena como una imposibilidad–, yo encuentro a mi familia, y veo que, 51 años después, hacemos el acto de acordarnos, porque si bien mi generación es el post, las historias se reescriben cada vez que la recordamos, y los tiempos se enciman. Entonces las historias de mis abuelos y de mi mamá empiezan a ser de mis primas, de mi hermana y mías.
Y olvidar es difícil, porque quien bien ama, tarde olvida, y mis abuelos amaron un sueño, el que hace sonreír a mi mamá hoy por primera vez en este día, en que me cuenta que pudo escuchar a Víctor Jara sin morirse de pena, y llorar por otras razones; porque pasados 51 años, la pena cae por el árbol familiar y quizá pueda llegar a otro suelo, uno que no vivió la historia pero que se acuerda de ella, y que tiene espacio para que la belleza pueda vencer al terror, y tal vez, podamos volver a amar otro sueño.
Gracias a Jezer, mi mamá, por permitirme compartir estos recortes. Todos pertenecían al archivo personal de mi Tata Lucho hasta que murió el año pasado.