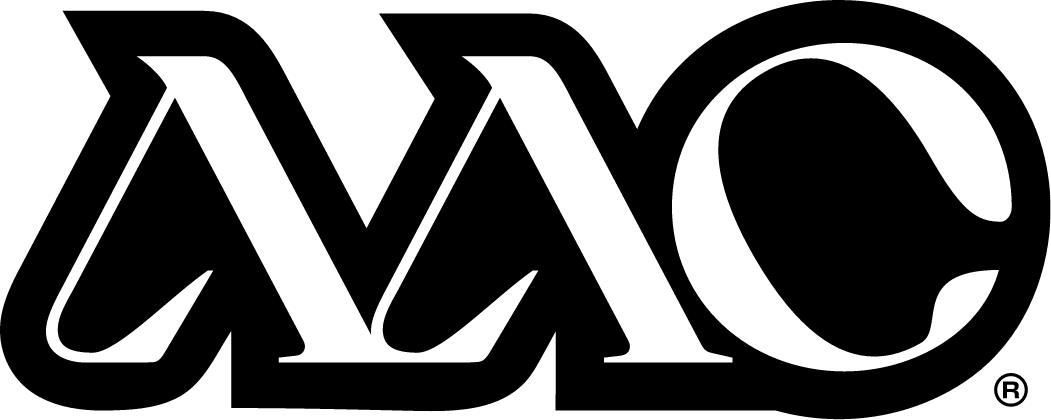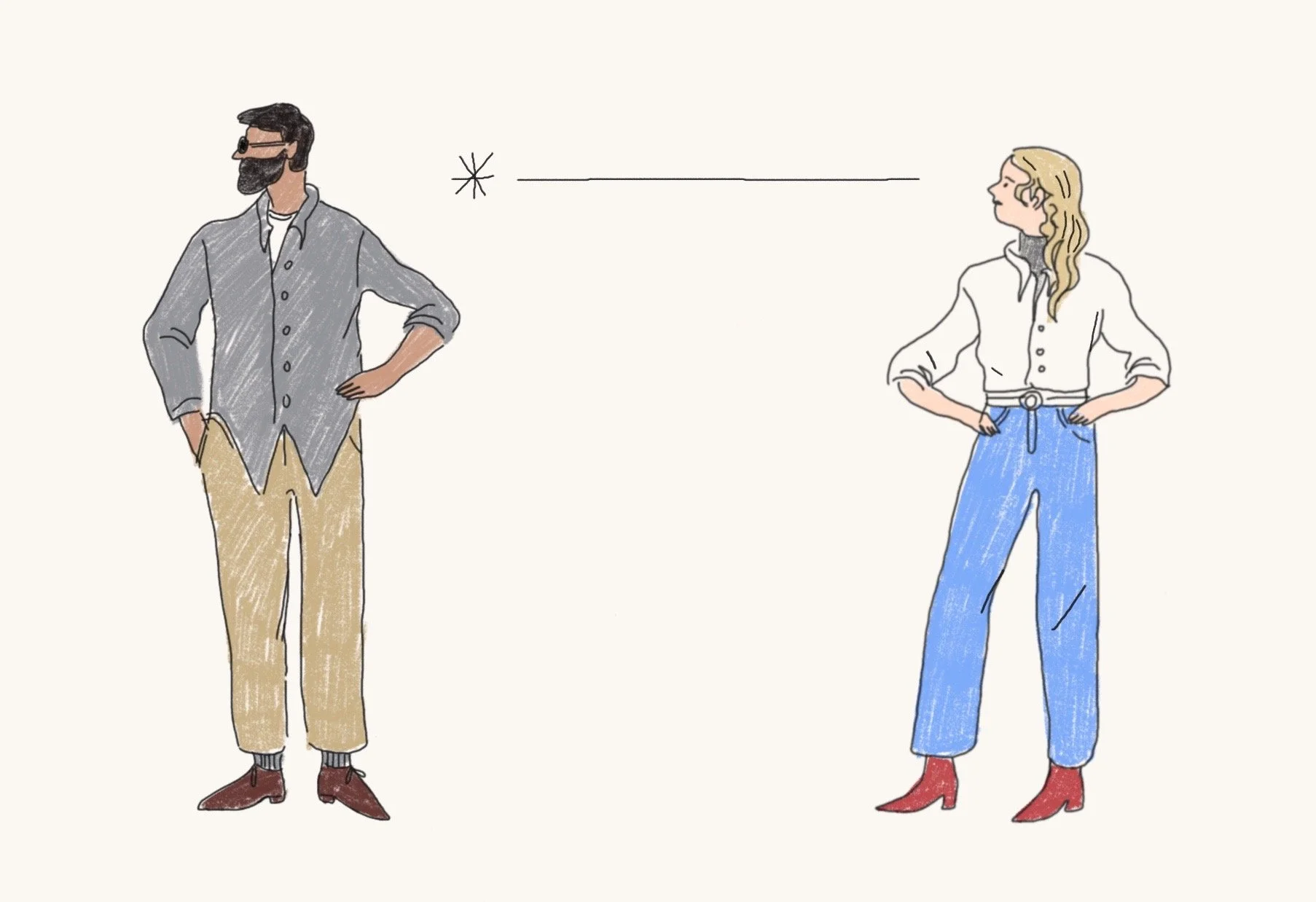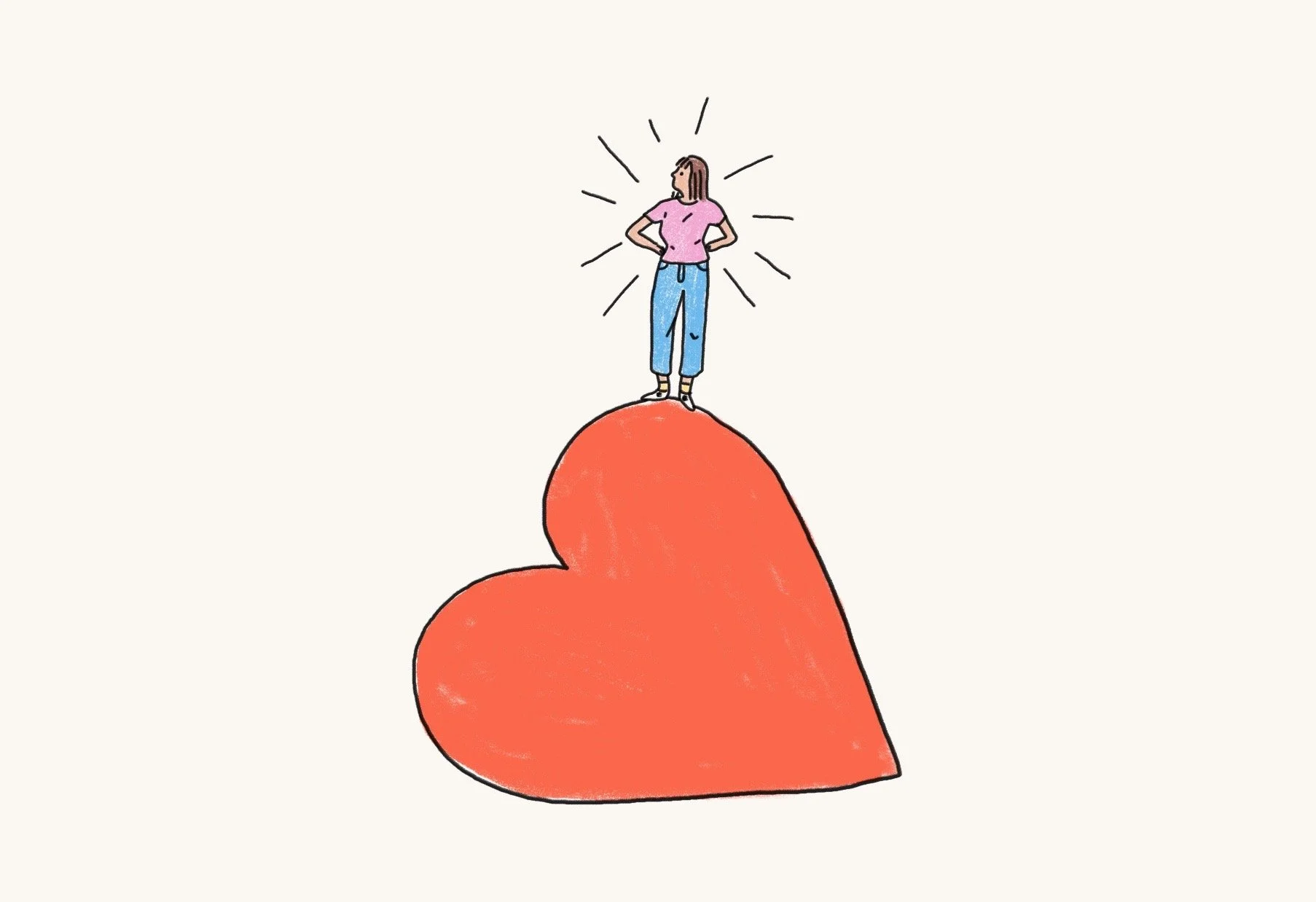No saber lo que es el amor
Por Matilde Maya
Mis papás se casaron rápido. Tan rápido que mi mamá ha pasado una vida contando en voz alta los meses entre el matrimonio y el cumpleaños de mi hermano.
Siempre vivieron cerca, circulaban por las esferas de la aristocracia chilena, colegios como el Saint George, la Maisonnette o la Alianza Francesa. No cruzaron camino en su juventud, pero cuando hablan del pasado parecen del mismo grupo de amigos, esos apodos cortos de apellidos largos que en mi imaginario tienen la misma cara, los Tatán Aguirre y las Coté Gumucio de este país. Que sin ir más allá, efectivamente tienen rasgos similares. Ninguno de los dos caería en la categoría de cuico, pero no porque no pudieran serlo, sino porque ambos encuentran una lata ese mundo. Les gustaba la vida bohemia, viajar sin un peso, quedarse en lugares entretenidos, la gente entretenida. Vivieron incluso el mismo año en San Pablo en Brasil, a casi tres calles de distancia, sin cruzarse nunca.
Se conocieron en el año 94 en Torres del Paine. Mi papá estaba encargado del comercial que tenía a mi mamá de protagonista. El escenario soñado para una historia de romance, pero según cuenta mi mamá, no fue así. Al parecer mi papá no la pescó ni un poco, que ella lo persiguió por cielo, mar y tierra, y él no se dio por enterado. Lo creo completamente, mi papá no capta ni una indirecta. No capta una directa tampoco. Y ella, acostumbrada a ser la modelo del comercial de Vizzio, no podía creer que este hombre tuviera la desfachatez no sólo de no estar conquistándola, sino que pasando por completo de ella. Hasta que ocurrió el milagro de la comunicación humana y se enamoraron. Después de 29 días se casaron y si bien la fecha del nacimiento de mi hermano se acerca bastante a la del matrimonio, está efectivamente a 10 meses de distancia.
Me parece una locura literaria casarse con alguien que conoces hace 29 días, y por esa misma razón mi abuela lloraba como viuda de guerra el día del matrimonio. Hoy en día se lleva mejor con mi papá que con mi mamá. Se casaron un 17 de enero en una casa en Tomás Moro y la atmósfera del matrimonio oscilaba entre los románticos empedernidos, creyentes en el amor entre las almas, y aquellos que pensaban que era inminente el divorcio.
“Y es que es completamente ridículo que se casaran, mi mamá es E.T. y mi papá no es Elliot, es uno de los agentes del gobierno. No tenían ningún derecho a procrear y por supuesto que tuvieron hijos llenos de contradicciones.”
Me he preguntado a lo largo de mi vida qué es lo que vieron en el otro que se llevó a cabo tan precipitada ceremonia, si habrá sido una pulsión de vida o una pulsión de muerte. De qué se habrá enamorado cada uno, porque no se conocían. Mi mamá cree en el alma, mi papá, no. Mi mamá cree en el destino, mi papá, no. No tienen absolutamente nada en común salvo que cualquiera de los dos moriría por cualquiera de nosotros tres. Tal vez en eso se pueden sostener tantos años de matrimonio, algo por lo que morir, algo por lo que vivir. Pero antes de los hijos, ¿qué fue lo que los unió? Son personas de historias e infancias similares, aún así, son diametralmente opuestos. Ella dedicada a la meditación, la salud y la astrología. Él siempre buscando la forma de poder evitar esos temas de conversación. Si lo presionas un poco podría decir que encuentra ridícula la ensalada, o de plano, que es de maricones. No sabría explicar por qué pero creo que le da vergüenza comer sano. Como si estuviera traicionando al Cocodrilo Dundee que cree que es, ese que pide 27 hamburguesas en el AutoMac.
Me consta que se aman. Incluso ahora que están separados, aún morirían por el otro. Tal vez sólo se dieron cuenta que no se soportan sólo un poquito más de lo que se aman. Y es que es completamente ridículo que se casaran, mi mamá es E.T. y mi papá no es Elliot, es uno de los agentes del gobierno. No tenían ningún derecho a procrear y por supuesto que tuvieron hijos llenos de contradicciones. Un hijo espiritual que vive en Neptuno, una que vive dentro de su cabeza y otra que no es en realidad ninguna de las dos.
Es a la sombra de esta historia de amor que yo empecé a configurar las mías, buscando a esa persona perfecta con la que me casaría después de 29 días. El problema es que la he encontrado todas las veces, porque así funciona el enamoramiento. Yo me enamoro todos los días. Enamorarme es la actividad, por excelencia, más fácil de llevar a cabo en mi pequeño mundo de contradicciones. El más efectivo de los sedantes para enfrentar el día a día, algo que me permite pensar en otra cosa (o en un otro, más bien) y así no vivir pensando en mí, que puede ser francamente agotador. Aún así creo que no he amado a nadie, no románticamente al menos. He amado a aquellos con los que he estado, pero ha sido siempre desde una posición de cuidado, parada en una montaña de ego que venía gritando desde hace años que yo podía salvar gente. Supongo que existe más de una forma de amar. Joaquín me dijo una vez de forma dolorosamente casual, que si hubiera amado a alguien ya lo sabría, que no cabe ninguna duda. Y no he sentido el desasosiego de un corazón roto en partes. Sí he sentido dolor. Pero el dolor detrás de esa pupila empañada de quien te estás despidiendo. Duele romperle el corazón a alguien a quien llevas tanto tiempo protegiendo del mundo, a quien no puedes proteger de ti mismo.
Proteger es algo que conozco de memoria. Cuando era niña mi papá se reía de que estuviera siempre de parte del equipo que estuviera perdiendo, fuera del deporte que fuere. Lloraba con los perritos de la calle y hasta terminé robando comida de mis perros para darle a una perra recién parida en las afueras del colegio dónde estudiaba. No era mi intención andar robando y puedo asegurar con certeza absoluta que pedí permiso y se me negó. No me importó, la Campanita era más importante. Un día, a propósito de nada, los perritos desaparecieron y la Campanita con ellos. Corrí a pedir explicaciones a quien tuviera la amabilidad de dármelas. Me informaron de forma entusiasta que la Campanita y los perritos habían encontrado una casa con una familia grande que los iba a querer mucho. Me doy cuenta ahora que esa era una mentira, seguro los habían matado a todos sin sentir remordimiento. Lloré esa vez, lloré sin parar, no porque estuviera triste de no ver a la Campanita, tampoco porque estuviera feliz. Lloré porque no había sido yo quien la había salvado y no iba a reconocerme nunca. No había logrado nada significativo. Y cuál será el origen, me pregunto, de esta necesidad latente de ser mártir, un delirio de mujer santa sostenido en el tiempo a través de los años. “La Matita es tan buena” , “La Matita es un sol”, y claro que quería cumplir. Tal vez por miedo a enfrentarme a una pregunta complicada: ¿Me importa tanto realmente la gente?
¿Ya me debería haber enamorado? ¿Experimentado ese corazón roto, esas ganas de morir de amor? ¿Es lógico que sienta pena por creer que no sé lo que es? Me imagino que tiene que ver con lo mismo, necesitar esa confirmación espiritual de que no soy un personaje psicopático muy bien construído y que efectivamente poseo ese corazón bondadoso que no se han cansado de repetir que tengo. Me imagino las emociones guardadas en un saquito de agua, y que las de todos están dentro de una capa delgadita de globo, pero las mías están en un globo duro de silicona, capaz de ser agujereado pero jamás de reventar. Le conté el otro día a Santi en un momento de absoluta abstracción, un solo segundo seco en el que sin querer bajé la guardia y confesé que me relaciono con hombres con los que sé que tengo control. No porque sea manipuladora, que puedo serlo. Me refiero a que tengo control sobre mí misma en caso de que todo se fuera a la mierda. Es un pequeño pacto, un seguro de vida entre mi corazón y mi cerebro. Ambos saben que en última instancia va a estar todo bien sin importar qué, porque me emparejo con aquellos que sé que voy a tener que dejar.
Tal vez me quiero demasiado y esta es una forma sana de relacionarme o, tal vez, me odio lo suficiente. Se como se siente el amor pero desde un lugar de empatía imaginaria. Los “te amo” que dije alguna vez he jurado en su momento que son reales, para darme cuenta tiempo después que no lo eran. Te pido disculpas si te dije que te amaba y no era cierto. La verdad es que una parte de mí estaba poniendo todas sus fichas en que lo fuera, que conocía el amor y cómo se sentía, que ya sabía que era amar incondicionalmente, que mi saquito de silicona había perdido su grosor. Un querer creer que era cierto. A mi último amor lo quise, pero como a la Campanita, no lo pude salvar. Nadie puede. Hubo un instante en el que creí que sí, que había rescatado un alma del lago de fuego del infierno de Dante, pero no fue así. Sin ir más allá terminó peor. Creía que lo amaba a él y que él me amaba a mí. Pero no llegó a reventar el saco. Mi última esperanza estaba en dejarlo, ese dolor que venía, el inevitable “uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, pero nada pasó. Sólo un alivio inexplicable y unas ganas sin precedentes de no volverlo a ver. Me dolió la mirada. La incredulidad.
P.D.: Hace como dos días me di cuenta que en realidad todo esto no es tan cierto. Lo que tengo es mala memoria.
Matilde Maya estudió Literatura y es redactora creativa en AAC. Encuéntrala como @matilde.maya.
Lee también: El vacío del que surjo