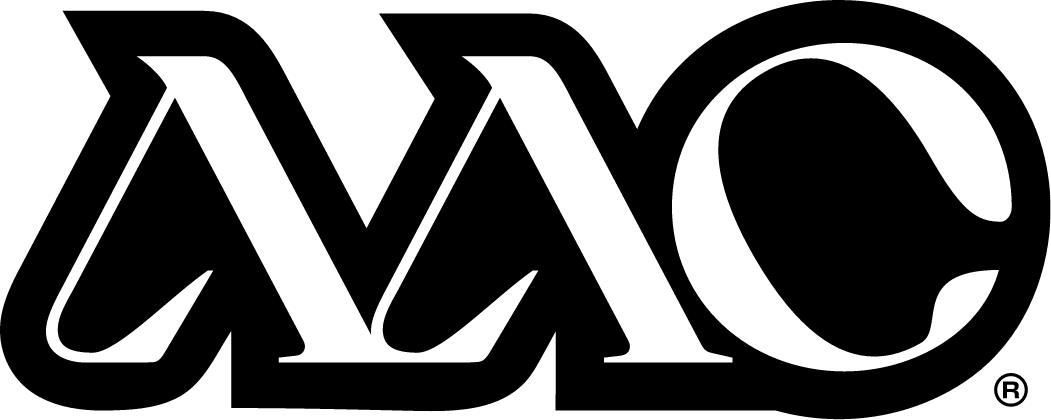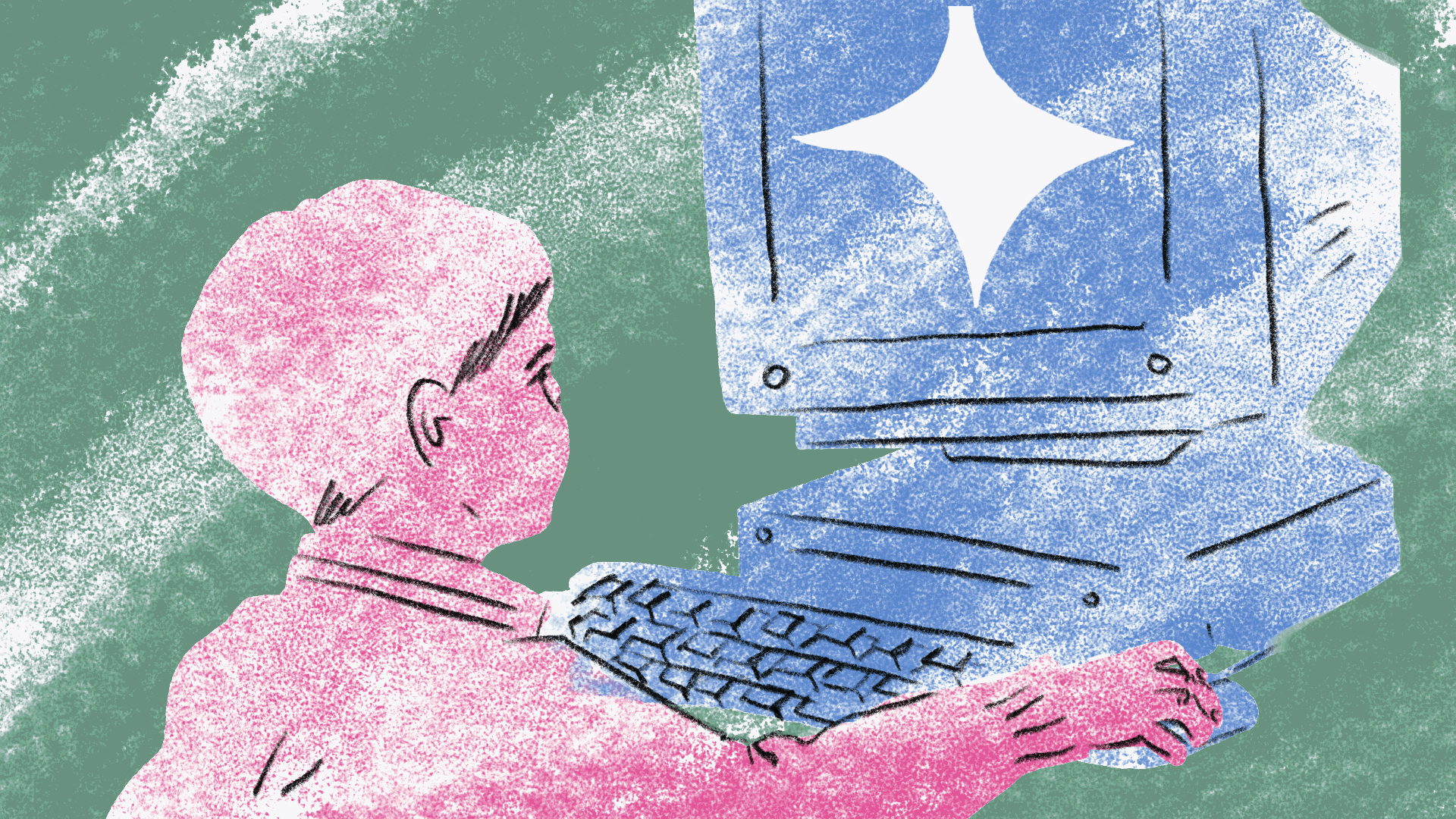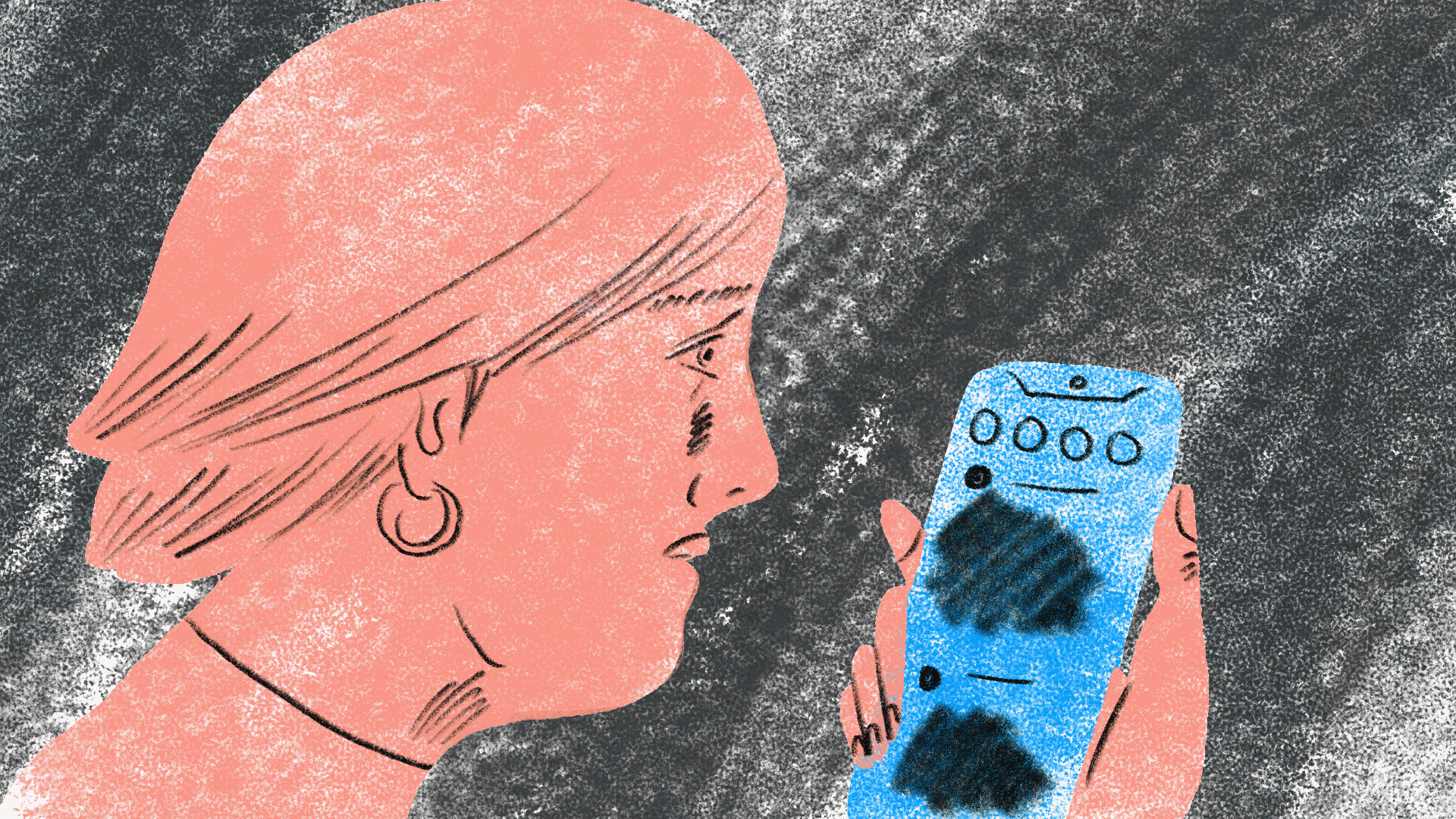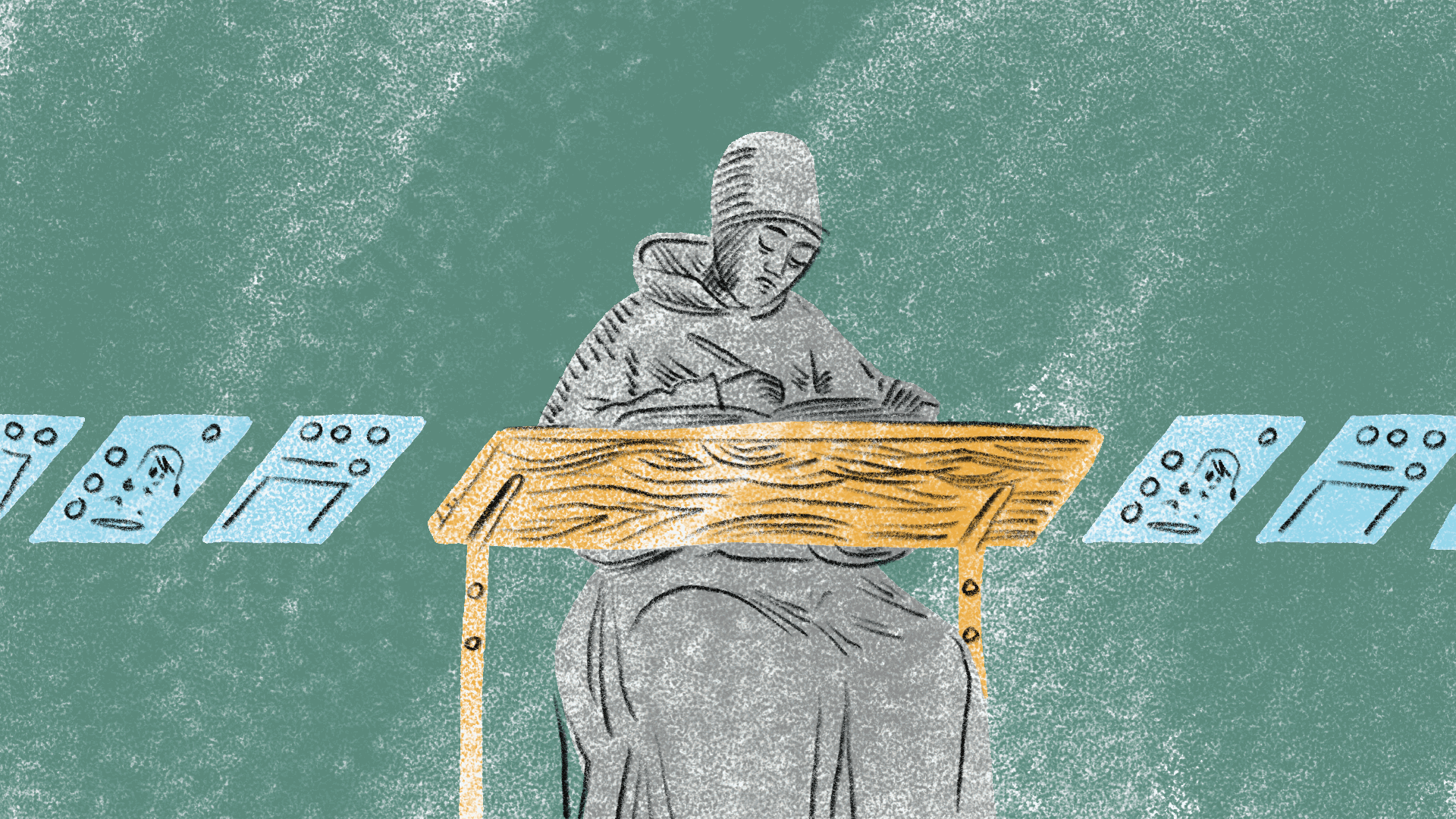Más o menos antes de esta era del internet
Por Amanda González Alarcón
Nada se escapa a las redes. Pero para este punto, nada potencian. ¿Se acuerdan de cómo solía ser?
“Vivimos en el capitalismo. Su poder parece inescapable, pero también lo parecía el derecho divino de los reyes. Cualquier poder humano puede ser resistido y cambiado por seres humanos. La resistencia y el cambio suelen comenzar en el arte. Usualmente nuestro arte, el arte de las palabras”.
– Ursula K. Le Guin
¿Se acuerdan del internet de antes? El internet de los blogs y los foros, de las páginas web dedicadas, del hipervínculo. Ese en el que nos conectábamos en el computador de la casa, que compartíamos todos y nos turnábamos con mi hermana –me tocó un amor de hermana mayor que respetaba nuestros tiempos para jugar–, para entrar a Cartoon Network a jugar Guerra de Almohadas de Las Chicas Superpoderosas. El internet antes de estas redes, más o menos antes de las redes de Meta, TikTok e Elon Musk.
Esto no es una tiradera contra el internet: todo lo contrario. Por mucho que batalle borrando y descargando Instagram y TikTok, disfruto mucho que exista. Es más, más que no poder imaginar un mundo sin, no me lo quiero imaginar.
Nací en el 96, un año bisagra entre el fin de los millennials y el inicio de la generación Z (de lo que yo tengo quizá solo los calcetines altos) cuando ya existía pero no era algo usual en las casas, y cuando ya tuve conciencia –difícilmente puedo ser llamada una niña de los 90, siendo que empecé a tener memoria en el 2000–, recuerdo a mi papá sentado frente a la compu de la casa y las páginas web que navegaba. Mi primer correo fue uno de Sanrio, lanzado a finales del 2001. Ni siquiera sabía leer, pero mi papá nos había hecho correos a mi hermana y a mí (amanduchi@hellokitty.com, creo que era) porque daba más espacio gratis –25 MB– que otros servidores, así que lo usaba él para mandarse cosas. Le parecía divertido, supongo. Me sentaba en su regazo mientras él abría la cuenta y yo me maravillaba con ese espacio inmaterial de donde llegaban y salían mensajes, pero que sobre todo, era enteramente rosado y lleno de dibujitos.
La página frontal de Sanrio Town. Ahora que lo pienso, probablemente aprendí a escribir mi nombre a la vez que mi correo.
Después aparecieron las redes sociales como MySpace y Fotolog (antes de eso GeoCities, pero es del 92 y una no había nacido siquiera). Aprendimos algo de HTML para poder decorar nuestras páginas. Y pronto apareció Facebook. Quienes todavía no teníamos trece años al abrir nuestra cuenta, mentimos. Yo tenía 11.
Fast-forward a hoy. Ese internet lento de publicaciones de muros, grupos de facebook, videojuegos online y fotos pedorras de instagram del día con amigos, nuestra mascota o un plato de comida con un filtro que parece vidrio sucio símil neoyorkino, parece una ilusión. El internet ahora se configura como un espectáculo que promete, de todas las cosas, autenticidad.
“Cada vez miro menos Instagram”, dice una amiga, mientras entra a la aplicación en su celular para probar que lo que dice sea verdad. “Ahora que lo pienso, en verdad solo veo las primeras diez historias de personas que sigo, pero ya ni siquiera scrolleo sin fin. No me interesa”.
Las redes sociales viven un desencanto. X (que no podemos lograr llamarle así, por lo que cada vez que se menciona se pone como aquí, entre paréntesis, ex-Twitter) va en caída. Instagram es como entrar a un museo de espejos en un mal viaje, lleno de desconocidos que aparecen aleatoriamente y hacen cuestionarte tu existencia en un fondo color goma, y a pesar de estar en una angustia profunda, parece imposible salir. Las razones por las que nos unimos a esta red social, sea por conectar con amistades o para exponer lo que hacemos, cada vez se disipan más.
¿Por qué seguimos ahí?
Desde el auge de los influencers, cuando las redes pasaron de ser una plataforma donde conectar con conocidos y desconocidos y registrar nuestro día (piense en las primeras imágenes que compartíamos en Instagram, unas reuniones de amigos con bufandas flaquitas y poleras con brillitos), a una vitrina curada de estilo de vida. Al ver que todo el mundo era feliz y bello allí, empezó a haber una marea en contra: publicaciones que muestran cuerpos reales, emociones auténticas de dolor y luto y exposición de lo incómodo. Ahora, es una arena de choque entre lo curado y lo real. Lo cándido se ha vuelto la norma, hasta se creó una red social justamente para ser real, que pide una foto en un momento inesperado, que nos agarre en un momento auténtico, como estar echado en la cama, caminando en la calle, en el baño. Se exigió crear un espacio donde quepa lo que no es preparado y glamoroso, y como resultado, ahora no sabemos ser sin verificar nuestras experiencias con el afuera. No sabemos vivir sin compartirlo –ojalá masivamente– de una u otra manera.
Esto no es algo nacido del internet. Viene de algo tan simple como el llegar a casa y buscar una oreja a quien contarle el día, como los niños contando las aventuras del colegio, con nombres y nombres que aparecen y desaparecen de escena. Pero sí es cierto que, desde que tenemos redes y canales constantemente abiertos, como orejas dispuestas al vacío, la urgencia de compartir cada suceso del día se vuelve más grande. Si nos pasa algo curioso, mandamos una nota de voz al respecto. Si alguien nos enoja, mensajeamos a nuestros amigos. Si tenemos pena, ponemos una historia sobre eso. El hiper registro que nos ha permitido la era digital ha vuelto la vida el escenario de un reconocimiento urgente. Las experiencias duran lo mismo que una historia de instagram: un momento a punto de caducar, cuya vigencia solo se extiende por cuantos la hayan visto, independientemente de si la recordarán.
La vida de un post de instagram es de 21 horas. El 50% de su alcance sucede en las primeras seis. Dependiendo del alcance que tenga, esta vida se puede extender, pero no es la mayoría de los casos. En la comunidad artística, más de una vez he escuchado a alguien decir que reciclará una imagen, sea una ilustración, una foto, y la usará de nuevo para imprimirla o ponerla en otro formato. Reciclar significa que su vida útil ya se cumplió y, con vergüenza, la sacamos del tacho de basura del feed para ponerla en frente de nuevo. Es decir, que una vez que subimos algo, aparece una fecha de vencimiento. Esto ya fue publicado, tuvo su oportunidad y no tiene más que dar.
Este ritmo llena la vida de una sensación de pronta caducidad. Las experiencias vitales que tenemos deben ser traducidas a una publicación, una foto, un video, un chiste, y conseguir un impacto. Pero sobre todo, deben ser auténticas, cándidas, crudas. Debe, por lo menos, parecer real.
“Las cicatrices de daño y disrupción son el sello moderno de la autenticidad”.
Creer que nuestra persona se vuelve válida en tanto a su viralidad resulta frágil. Y ya ni siquiera hablo solo de instagram, pienso en TikTok y los miles de videos que se replican con un mismo audio, bailes y modos, con la esperanza de la viralización. Y, además, está el lenguaje, la mayoría de las veces burlón –de auto escarnio o autorrevelatorio–, que parece ser una bandera de autenticidad (si me quemo a mí misma, entonces soy real), pero que también se sube en un tren de un modo.
Lejos de ser moralista y nostálgica de algo "mejor", la caída de la anonimidad del internet –vuelen alto los usuarios– y el alza de la autenticidad del usuario genera una aleación entre la persona y el avatar, ojalá de forma seamless, sin costuras. El boom de las estéticas que puedes personificar, con la esperanza de ser reconocida como parte de ella por miles, dan una sensación de autenticidad, por muy ensayada y premeditada que esté. Si muestro mi cotidiano, me vuelvo auténtica. Si reclamo mi identidad de manera pública y expuesta, soy auténtica. Si cumplo con los elementos de lo real, como fijo y entero, soy auténtica.
En eso me encontré con este ensayo, Against the Novelty of New Media: The Resuscitation of the Authentic, del libro You Are Here: Art After the Internet. Explica que, la última vez que se volvió tendencia la tensión entre autenticidad y copia, fue a inicios del siglo XX. De hecho, antes, la copia no era un tema; incluso, podía ser considerada sagrada, por la labor de los escribas de copiar libros a mano. No fue hasta la industrialización y la producción en serie que se comenzó a problematizar y rechazar, lo que dio pie a una romantización de lo auténtico, marcado por la nostalgia de un pasado mejor y más real. Me parece chistoso pensar que el surgimiento de la fotografía era visto como esa seña terrible de lo copiado y poco real, cuando hoy una polaroid (o una fuji) cumple con los criterios de lo auténtico. Entonces, se entiende que en una sociedad hiperindustrializada y ya desencantada con la tecnología y el internet, surja el valor de la autenticidad como moral (no como en los 2000, que había una plasticidad vainilla, como mi correo de Hello Kitty).
“En un mundo cada vez más lleno de experiencias escenificadas de forma deliberada y sensacionalista; en un mundo cada vez más irreal, los clientes eligen comprar o no comprar en función de cuán real perciben que es una oferta. Por eso, hoy en día los negocios tienen que ver con ser reales. Original. Genuino. Sincero. Auténtico”.
Contrario a lo que se pensaría respecto a lo genuino, original, sincero y auténtico, el relacionarse con estas categorías, de la manera en que están dispuestas, termina tratándose de una identificación con el status quo y no algo radical. Si creemos que lo genuino es algo fijo y puro, termina siendo 1. conservador, 2. exclusivo. Si el mundo está hecho de copias, lo auténtico se vuelve una categoría de superioridad moral y de capital cultural que busca un estado previo de la sociedad, en lugar de existir en las cavidades del presente, donde nada es puro, todo es cambiante y poco claro.
Adorno, el filósofo alemán y crítico de la modernidad, ya en los 60, criticaba el lugar de la autenticidad en un mundo industrializado. “Las cicatrices de daño y disrupción son el sello moderno de la autenticidad”, escribió en La jerga de la autenticidad, desde donde se busca un origen puro que desarme las presiones imperantes que nos configuran.
Pero no todo es gris. Si bien no podemos saber si algo es auténtico en sí, probablemente lo que más se acerca a ello es la resistencia o rompimiento de estas presiones. Es decir, lo auténtico como algo cambiante y voluble que, más que una forma en sí, es un vehículo. Sí extraño ese internet de antes: lento, dedicado, blogueable, no dependiente del impacto viralizable. Pero ese internet no regresará: lo que sí, delinea una posibilidad de otras formas que tenemos que inventar. Lo siguiente que empuje en contra de esa caducidad.
Lee también: La IA y cierta confusión de sentimientos