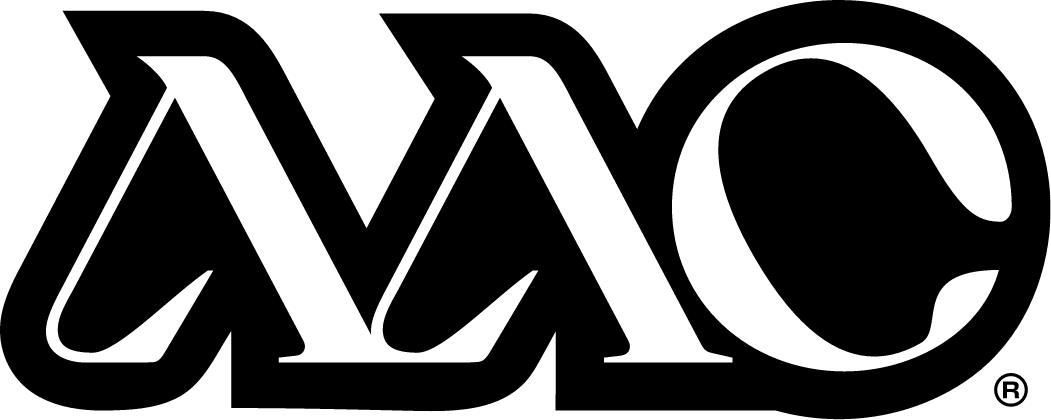Relatos bastardos
Por Diana Cid
En la vida real, yo te descubrí a través de una llamada. “Voy a recoger a una niña”, dijo papá al otro lado de la línea, y tuve que actuar como si no me hubiesen dicho que voy a tener una nueva hermana con la misma cadencia de quien anuncia que va a por el pan.
En la memoria emotiva que me inventé —esa que construí a punta de historias fantasiosas, y a veces demasiado melancólicas para rellenar los huecos de la realidad que desconocía desde que me fui— tú me descubriste a través de una foto vieja puesta en la repisa de la sala.
Tenía diez años y llevaba un vestido blanco y pomposo que la tía me había regalado para mi primera comunión. Tú pasaste tus manitas por toda mi cara, y recorriste con tus dedos la tela del vestido y el fondo negro de la foto hasta dar con mis palmas juntas en forma de rezo, preguntándote si la persona a la que mirabas fijamente en el portarretrato era alguna prima perdida que aún no te habían presentado, o si sólo se trataba de la foto vieja de alguna niña muerta.
Quizás, entonces, te diste cuenta de que mi cara aparecía sutilmente en otros lugares de la sala. La encontraste en una foto, posando junto a tus primos en un parque de atracciones, llevando el sombrero azul de Hello Kitty que tanto te pones ahora. A lo mejor, también me viste asomada con timidez en una esquina del retrato de bodas de tus papás. O puede que hasta dieras con esa imagen en la que, prepuberta e incómoda, aparezco abrazando a nuestro hermano en su fiesta de graduación.
Quizás, al verme en el papel brillante junto a todos tus conocidos, te preguntaste por qué no sabías nada de esa niña lánguida y demasiado blanca que siempre aparecía como un fantasma. Puede que, incluso, comenzaras a examinar uno a uno los retratos buscando pistas de mi existencia. Recorriendo la mirada para descifrar, con rapidez, que mi imagen desaparecía lentamente con el paso de los años.
Puede que las imágenes que decoraban tu casa de repente se convirtieran en una evidencia. Decenas de fotos que se sucedían como prueba de una ausencia, de una existencia desconocida, de una que nunca conocerías del todo. Y puede que entonces la teoría de que era una niña muerta cobrara sentido. O puede que no, y que sí supieras perfectamente quién era. Pero eso nunca lo sabré con certeza.
En la vida real, yo te descubrí a través de una llamada. “Voy a recoger a una niña”, dijo papá al otro lado de la línea, y tuve que actuar como si no me hubiesen dicho que voy a tener una nueva hermana con la misma cadencia de quien anuncia que va a por el pan.
Esa mañana unos golpes fuertes en la pared me habían despertado de un sueño pesado. Por un momento pensé que todo era parte de una pesadilla en la que acabaría sepultada bajo toneladas de escombros, pero al pasar unos segundos con los ojos abiertos, entendí que el sonido venía de mi habitación. Salí del sofá-cama de un pequeño salto, alarmada, y entré apresuradamente en el cuarto.
Mientras mis ojos se acostumbraban al resplandor, pude divisar a papá merodeando con los puños cerrados en el espacio milimétrico que constituía la habitación. Primero, vi su cuerpo inquieto y tembloroso. Después, los mechones de pelo acumulados de forma alarmante en la sábana. Encima de todo, decenas de libros, algunos tirados desde las estanterías aledañas, y otros que habían sido lanzados con mueble y todo.
Papá estaba visitando mi ciudad por asuntos de trabajo. Llevábamos meses sin hablar, pero un par de días antes me había dicho que viajaría y que le gustaría verme. Acepté con recelo su mensaje y le dije que estaba dispuesta a alojarlo si lo necesitaba. Tras varios años sin verlo, aún albergaba la esperanza de que cambiara. “No puedes tenerle rencor por siempre”, me decía nuestro hermano.
Al ver aquello, me quedé pasmada. “No puedo respirar”, me gritaba papá enrojecido mientras me sacudía con fuerza los hombros. Noté su habla perfecta, su frecuencia respiratoria presente pero agitada y la ventana abierta, y supe que algo raro pasaba. Negué con la cabeza, pero su sacudir agresivo y casi animal me hizo pensar que me encontraba ante un desconocido. Por primera vez, sentí que ya no gozaba de la supuesta protección que se le otorga a las hijas por el lazo familiar, y me encontré ante un hombre que, sin duda alguna, me haría daño si decía una palabra o hacía un movimiento incorrecto.
Sus ojos llenos de ira despertaron en mí el instinto de alerta de quien se reconoce en su calidad de presa. El miedo que muchas veces tuve en presencia de otros hombres –ese temor latente y paralizante que me invadía cuando alguien caminaba tras de mí en una calle oscura, o cuando un desconocido hacía algún comentario lascivo sobre mi apariencia– llegó a mí de repente.
Entonces, en pleno despertar del miedo, recordé lo que alguna vez me dijo mi tío: “a los borrachos hay que seguirles la corriente para que no se pongan agresivos”. Así que eso hice.
Avancé con cuidado para fingir ayudarlo. Di unos pasos rápidos y sentí mis medias mojarse. Miré al suelo y vi una mezcla de agua y tierra que abarcaba cada esquina de la habitación. En el suelo, yacían los restos de una mesa llena de macetas y un vaso grande de la cocina que ahora formaban parte de la topografía surrealista de la escena. Levanté la cabeza y retomé el rumbo como si nada. Me acerqué a la ventana abierta e imité en el aire el gesto que se hace con las manos al abrirlas.
“Está todo bien”, le dije. “No te estás ahogando”, le repetí varias veces como en una nana. Sus ojos inyectados en sangre y su mandíbula tensa me seguían atentamente mientras su boca repetía un movimiento rítmico y extraño. “Ya me voy a trabajar, papá. Está todo bien, ¿sí? Tú quédate aquí tranquilo”. Apagué la luz y cerré la puerta con mucha calma, pero sin mirarlo a la cara.
Eran las cinco y cuarenta y cinco de una mañana de marzo. Yo tenía 22 años y tú acababas de cumplir los tres. Yo estaba en Madrid, y tú estabas en Caracas con tu mamá, esperando a que papá volviera, probablemente descubriéndome en esos portarretratos de la sala, y ajena a esta escena que me marcaría por siempre y de la que tú, seguramente, no sabrás nada hasta ahora.
Me cambié como pude y bajé a la calle corriendo en absoluto silencio, tratando de no avivar su ira, deseando que no me siguiera. En cuanto pude alejarme lo suficiente como para no sentir miedo, me apoyé en el capó de un carro e hice mis mejores esfuerzos por controlar de nuevo la respiración, por no vomitar. Esperé ahí hasta que pasó el primer autobús diurno. A las horas de haber llegado al call-center, recibí un mensaje: “Buenos días, hija, disculpa que no pude despedirme. Te dejé un dinero sobre la mesa para que te compres un teléfono nuevo”.
La noche anterior habíamos discutido en mitad de la calle. “¿Alguna vez seré suficiente para ti?”, le dije desesperada. Él terminó la discusión en silencio. Unos minutos después se subió a un taxi para ir con unos amigos a tomar algo. Le di la llave para que pudiera entrar sin despertarme. Esa madrugada, sin embargo, lo escuché golpeando las paredes con violencia; su cara enrojecida e intoxicada.
Al llegar a casa de trabajar, vi el pequeño fajo de billetes adornando la mesa, aún rodeada del desastre. Un gesto superficial y rápido; “supongo que a modo de reparaciones”, pensé. El suelo ya se había convertido en su propio ecosistema de pantano. Los libros tirados absorbieron parte del agua, dejando el parqué con una mezcla terrosa y seca, y convirtiendo páginas enteras en cultivos de moho. Durante varios días no pude hacerme a la tarea de limpiarlo. Las páginas quedaron ennegrecidas e ilegibles, pero tampoco podía deshacerme de ellas.
Un día, tiempo después, llamé a papá con el teléfono nuevo. “¿No te acuerdas de lo que pasó?”, le pregunté. Al otro lado de la línea se escuchó un pequeño moqueo, seguido de un pitido de cuelgue. No volví a llamar, y él tampoco volvió a escribir ningún mensaje. Pasaron meses, luego un par de años.
La abuela me pidió muchas veces que lo llamara. La tía igual. Yo evadía la pregunta como podía. Mi silencio, ese desprecio punzante hacia papá, despertaba la curiosidad de su lado de la familia. Era un recordatorio incómodo e indeseado de que el patriarca fallaba, de que lo hacía frecuentemente. De que conmigo nunca había dejado de hacerlo.
“Un día, en un acto de fe, le confesé a nuestro hermano lo que había pasado. No solíamos hablar de papá. Él casi siempre se ponía de su lado y me hacía sentir mal al respecto. Y no lo culpo, era su única forma de seguir perteneciendo”.
Durante mucho tiempo nadie supo lo ocurrido. Papá no iba a contarlo y yo no me negué a hacerlo. Decir cualquier cosa en su contra pasó a convertirse en un acto de suicidio familiar. Cualquier palabra se percibía como una amenaza contra nuestro apellido. Era imposible bajarlo de aquel trono que le había dado nuestra cultura patriarcal. Cada mínima mención a la violencia era silenciada o minimizada hasta convertirse en una suerte de chiste. Hasta anularme por completo.
Un día, en un acto de fe, le confesé a nuestro hermano lo que había pasado. No solíamos hablar de papá. Él casi siempre se ponía de su lado y me hacía sentir mal al respecto. Y no lo culpo, era su única forma de seguir perteneciendo. Sin embargo, esa tarde algo cambió. En la seguridad de nuestra llamada intercontinental, tuve la sensación de que estaba listo para conocer mi secreto.
“No es la primera vez que pasa”, respondió. Nuestro hermano ya había lidiado con papá varios años antes de que llegáramos nosotras, conocía a la perfección el lado B de sus salidas nocturnas, ese modus operandi que seguía al pie de la letra cada vez que se emborrachaba. Su reacción no debió sorprenderme. “Una vez casi mata a una mujer”, añadió. Ambos nos quedamos en silencio por unos minutos, no tuvimos el valor de comentar ni agregar nada. Después, él relató los sucesos de forma rápida, sin espacio para preguntas. “Escucharte y contarte esto me hizo darme cuenta de que es peor de lo que pensaba”, remató, cerrando el tema.
Ninguno volvió a hablar de ello. Nuestro hermano calló por miedo. Yo corté toda comunicación con papá y, aunque todavía hablaba con el resto de la familia, mi ausencia - eterno recordatorio de su vida imperfecta, de su moral corrompida - nunca fue perdonada. A partir de entonces él haría lo posible por borrarme sutilmente de la historia familiar, y alimentar la curiosidad ajena con el relato de que manteníamos una relación sana. Una pantalla improbable, que pudo sostener a pesar de la falta de pruebas por el hecho de tenerme a kilómetros de distancia. De forma tácita, ahí decretó mi tercer destierro.
La obra de teatro empezaba así: el narrador describe la ambientación de un pueblito ficticio americano, los actores aparecen lentamente en escena y, a medida que intervienen, el narrador hace comentarios crueles y punzantes sobre ellos, a lo reality show americano.
Mi personaje era la hija sabelotodo y extremadamente idealista de un magnate del carbón. Esa que, eventualmente, se convertía en la protagonista del show. En el segundo acto se casa, en el tercero muere. Durante el resto de la obra su espíritu merodea en pena por las calles del pueblo en el que creció. “Adiós, adiós a la calle Grover’s”, dice, mientras se despide de la casa a la que llevaba años sin volver.
De acuerdo a las instrucciones del dramaturgo, el fantasma debe dar alaridos y hacer una expresión de sufrimiento visible para el público. Pero, de acuerdo al aura melodramática que daban esas descripciones, el papel casi nunca se tomaba en serio porque, inevitablemente, el nivel de dramatismo siempre le sacaba alguna sonrisa burlona el resto de mis compañeros.
A los 18 años, actuar en esa obra fue la única forma que tuve de afrontar lo que estaba viviendo. A través de ese papel de una mujer que se despedía de su vida terrenal, pude llorar mi propio luto migratorio. Cada vez que el director me pedía repetir el parlamento en el que mi personaje decía “adiós a la calle Grover’s” y pegaba alaridos, yo imaginaba que estaba diciendo “adiós a la calle Grover’s”, y a Venezuela, y a Caracas, y a la familia, y a todo lo que alguna vez conocí. Para cuando terminaba la intervención sólo me salía llorar y pegar alaridos como el personaje de la historia.
Entonces estudiaba arte dramático en una escuela rusa, de método, y parecía que mi única de experimentar las emociones era a través de parlamentos memorizados, guiones viejos, y ejercicios de movimiento. Llevaba desde los 8 años asistiendo de forma intermitente a psicoterapias, pero creía haber encontrado la mejor vía de catarsis en el escenario.
Así fue como convertí mis ensayos teatrales en realidad. Cada mañana me despedía de mi país sin estaciones, de la familia que alguna vez quise. Incluso, del papá que creí tener. Del mismo que me desterró.
“Parece una práctica común en las familias la de rodear de cierta mística a los miembros que deciden salirse del clan. Siempre es ‘la tía rara que se fue al extranjero’, o ‘el primo peculiar del que nunca se volvió a saber nada’. Nunca se habla de las verdaderas razones por las cuales algunos de nosotros nos sometemos voluntariamente al destierro”.
Pasaba todos los días llorando de a poco, recorriendo mil veces las calles grandes de la ciudad, buscando algún consuelo, esperando que los aires cosmopolitas de las avenidas me salvaran del desarraigo, de la sensación de desamparo, de todo. Era una despedida tras otra.
Y, sin embargo, esa fue la primera vez en toda mi adolescencia que pude levantarme de la cama sin sentir aquel peso hondo en el pecho, aquel miedo latente persiguiéndome. De esa violencia que me comió y regurgitó hasta que no me quedó otra que escapar, ahora surgía una especie de alivio agridulce.
Mi segundo destierro vino en forma de una migración rápida y estelar: la gente no sabía si mi salida del país había sido un mero accidente, una huida de la crisis, de la violencia, de la hambruna, de la corrupción; o si se trataba de un firme propósito de morir, de abandonarse, de conseguir el tan anhelado anonimato que me libraría del yugo del patriarca.
La segunda y última vez que nos vimos yo tenía 25 años y tú rozabas los siete. Viniste corriendo a abrazarme y pronunciaste con alegría la mezcla deformada de “eñes” y “as” que componen mi apodo familiar. Yo me quedé congelada, pero pude devolverte el abrazo.
Había viajado a Caracas para volver a verte. Llevaba seis años sin hacerlo. Entonces, tú apenas podías pronunciar algunas palabras. Ahora hablabas fluidamente, me mandabas audios describiendo tus días, me decías que me extrañabas y que querías que te visitara. Nunca supe qué fue lo que te dijeron al crecer para que me quisieras, pero por alguna razón, esas expresiones de afecto me chocaban. A lo mejor es porque tenía la sospecha de que tu cariño estaba condicionado por una versión fantasiosa e idealista de mi historia.
Siempre tuve la impresión de que te contaron esa fábula empastelada que papá se inventó, en donde yo en realidad lo quería y sólo me había ido de Venezuela para tener un “futuro mejor”. Parece una práctica común en las familias la de rodear de cierta mística a los miembros que deciden salirse del clan. Siempre es “la tía rara que se fue al extranjero”, o “el primo peculiar del que nunca se volvió a saber nada”. Nunca se habla de las verdaderas razones por las cuales algunos de nosotros nos sometemos voluntariamente al destierro. Nadie quiere decir que en realidad la tía huyó para no ser acosada, o que al primo nadie lo aceptó por homosexual. La omisión siempre ha sido una forma sencilla y eficaz de deshacerse de aquello que nos incomoda e interpela directamente, de aquellos que amenazan con desmantelar las estructuras que nos acomodan.
Y, sin embargo, esa noche, al llegar a Caracas y abrazarte, a mí tampoco me salía contarte otra versión de cómo fueron las cosas. Incluso si hubiese sabido hacerlo, ciertamente no me parecía un tema apropiado para una niña tan pequeña. Así que callé, y me acosté con la sensación de estar escondiéndose un secreto, de estar participando en una mentira. La calidez con la que, de pronto, me trató papá, me hizo confirmar esa sospecha.
A la mañana siguiente, te apareciste al borde de mi cama con el sombrero de Hello Kitty que solía usar de pequeña. Verte con él me hizo recordar que alguna vez yo también tuve siete u ocho años.
Ante mí estaba un reflejo del pasado despertándome. Pidiéndome que, esta vez, no dejaran a la niña sola, que no dejaran que se convirtiera en otra bastarda.
Papá solía manejar durante horas para llevar a nuestro hermano mayor a sus competencias. Todos lo habíamos visto cientos de veces, pero él insistía en grabar cada movimiento para luego repasar los videos en el salón de casa haciendo un despiece quirúrgico de lo que había salido mal. Aquel día, nos llevó a tu mamá y a mí a verlo jugar para completar su versión de un domingo familiar. Yo debía tener unos siete años, tú todavía no estabas ni cerca de nacer.
Habían pasado unas cuatro horas de rondas clasificatorias cuando tu mamá y yo nos fuimos a un parque cercano para que yo pudiera jugar.
En aquel entonces, tenía la sensación de que ella quería convertirse en mi mamá. Me compraba ropa y me invitaba a hacer pijamadas en la casa para ver películas, incluso si no estaba papá. Pero cada vez que llegaba el fin de semana, su burbuja de fantasía se explotaba irremediablemente cuando le tocaba llevarnos al hermano y a mí de vuelta a casa de nuestra mamá. Imagino que, tarde o temprano, la realidad de vivir con una pareja que le recordaba constantemente que ya “había cerrado la fábrica” debió aniquilarle cualquier anhelo de maternar. O al menos, de maternar a unos hijos que no se sabían suyos.
Mientras tonteaba columpiándome entre unos pasamanos del parque, un niño pequeño pasó corriendo por debajo de la estructura metálica, chocando con mis piernas y haciéndome perder el equilibrio. El golpe imprevisto me hizo soltar las barras y caer sobre mi hombro derecho desde una altura de unos dos metros.
El impacto me dejó atontada por unos minutos, hasta que sentí el tacto de tu mamá alzándome de lado y poniéndome de pie. Durante todo el camino hasta las canchas, lloré en completo silencio. “Si fuese una fractura, no podrías sostenerte del dolor”, me dijo él. Tragué saliva y decidí quedarme quieta el resto de la tarde. Las lágrimas, como pequeños riachuelos, no dejaban de crecer. El sonido de la megafonía de fondo, y un premio que nunca llegó, acompañaban un dolor punzante que tampoco se iba.
Pasaron casi doce horas hasta que papá accedió a llevarme al hospital. Estaba malhumorado y molesto. Me movía toscamente por los pasillos de la clínica dejando una estela con un ligero olor a cerveza. “Tienen que operarle el brazo”, le dijo el doctor. “Necesita algunos clavos para volver a unir el miembro”.
Al parecer, el golpe había profundizado un defecto congénito —una pequeña grietita situada en el interior del hueso de mi brazo derecho— y había conseguido que este se separara por completo.
Observé con detenimiento la mirada ansiosa que papá le dirigía a tu mamá, sus ojos acristalados y plagados de venas rojas, su cuerpo pesado y lento. Y, aunque esperé algún grito o comentario, no salió ninguna voz. Papá sólo me tomó por los hombros y me sacó rápidamente de la habitación.
Esa noche dormí con un vendaje improvisado que me había puesto la enfermera. El dolor siguió su recorrido natural hasta provocarme una hinchazón. Pero no fue hasta un par de días después que mi abuela convenció a papá de llevarme de nuevo al hospital. “Si no la quieren operar, sólo hay una solución”, le dijo el doctor.
Durante casi medio año llevé un dispositivo especial que mantenía mi brazo permanentemente atado a mi tronco. El hueso tardó más de lo esperado en sanar por el constante movimiento que hacía cuando me inquietaba por las noches.
En el ínterin, papá dejó de hablarme. A partir de entonces, usó esa estrategia con frecuencia. No sé si como castigo por mi descuido, o como una muestra de su capacidad para invalidarme, para borrarme, para decidir sobre si mi existencia importaba o no. Su destierro fue la demostración de que vivía bajo las órdenes de un ente omnipotente, de una deidad familiar, igual de frágil que de temperamental.
El día de mi octavo cumpleaños, me tomaron la primera y única foto que tuve con aquel cabestrillo extraño. Tú quizás la reconozcas por ser la imagen en la que llevo el gorro azul de alas anchas que tanto te pones ahora. Yo la reconozco porque es la primera foto en la que, al mirar el portarretrato, no logro encontrarme a mí misma, sólo a una versión ausente y vacía de la niña que me dijeron que tenía que ser. Es la primera foto en que, antes que verme a mí, sólo veo a una bastarda.
El día que se presentaba la obra de teatro recibí un llamado de papá. Llevaba semanas sin saber de él, y las luces que formaban su nombre en la pantalla me tomaron por sorpresa. “Voy a recoger a una niña”, me dijo. Me quedé pasmada y sólo pude preguntar en voz baja a qué se refería con eso.
Al parecer, unas horas antes tu mamá había recibido un llamado urgente de su hermano. “Van a botar a una niña a la basura si nadie se la lleva de la clínica”, le dijo. En su consultorio, yacía sobre su espalda una mujer impaciente que acababa de dar a luz a un bebé indeseado.
Durante muchos años, tu mamá bromeó con la idea de adoptar a un bebé. Papá siempre le cambiaba el tema, o le seguía de forma juguetona. Pero en el fondo todos reconocíamos su verdadero deseo de tener un hijo “propio”. De ahí que aquella tarde tu tío acudiera a ella sin pensarlo dos veces. Pasados los cincuenta, tu mamá sabía muy bien que esa era su última oportunidad de alcanzar la tan deseada maternidad.
Tras convencer a papá, esa misma tarde se presentó en el consultorio de tu tío para ser ingresada por un falso embarazo de alto riesgo. Así, podrían llevar a aquel bebé a la habitación de tu mamá sin levantar sospechas y conseguir que se emitiera el comprobante de parto a su nombre.
En cuestión de horas, la transacción estaba hecha. Papá, llevó los documentos al registro civil, presentándote ilegalmente como su hija, y borrando para siempre cualquier pista sobre las personas que te dieron la vida. Despojándote de cualquier posibilidad de volver a tus orígenes, privándote de la opción de, eventualmente, construir una vida en torno a ellos. Manteniendo un engaño que lamentablemente duraría mucho tiempo y moldeando tu identidad en torno a una mentira con la que manipularían la forma en que los veías, en que los amabas.
A veces me pregunto si la historia de tu nacimiento no habrá sido una construcción para aliviar el hecho de que eras una niña robada. Nadie preguntó por qué tus padres biológicos esperaron tanto tiempo si es que no podían o no deseaban tenerte. Tampoco se sabe si dijeron algo cuando supieron que te llevarían. No queda, en la memoria familiar, ningún recuerdo de tu nacimiento. Como si la omisión, la anulación de tu propia historia, fuera el verdadero inicio de tu vida. Tu primer destierro.
Diana Cid es migrante por elección y periodista por consecuencia. A veces sale de su rol profesional para deformar, con ficción, sus crónicas de la realidad. Algunos de esos experimentos los comparte en @thedpoint.
LEE TAMBIÉN: HAY MUCHO RUIDO ALLÁ AFUERA