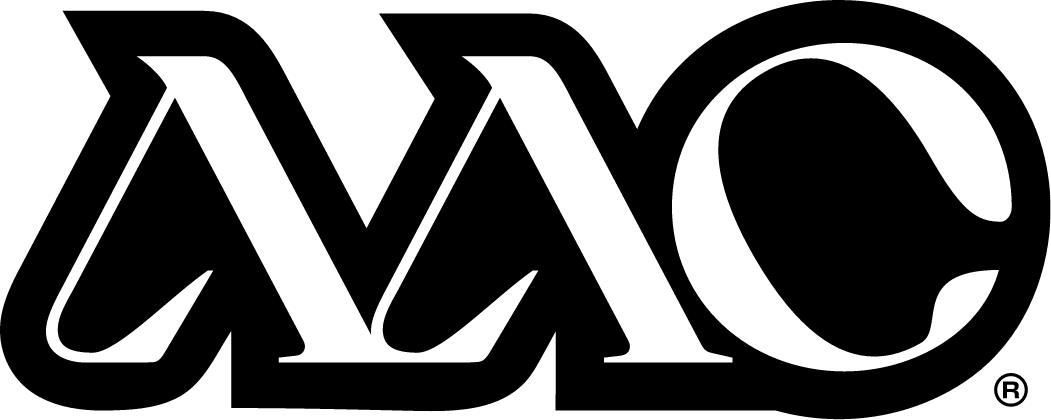Una piedra en el zapato: de casas y cajas
Por Cayetana Bustamante
“…hay algo hermoso en esta necesidad por empapar de algo propio a un objeto que parece ajeno, inerte: ¿qué hace que una casa sea una casa?”
En mi cuerpo cargo más cambios de casas que dedos en las manos. Mudarse es arrasador: las cosas desaparecen como en un abrigo con los bolsillos desfondados, reapareciendo –en el mejor de los casos– meses después en lugares recónditos, o en pensamientos intrusivos que insisten en buscar el paraje del crucifijo familiar, ahora errante en el fondo del canastito del baño, entre jabones de hoteles que jamás has visitado. Una verdadera alquimia que se produce al momento de encajar una vida entera en un camión tres cuartos, desafiando las leyes de la física.
Como dijo Foster Wallace, “nuestro viaje interminable e imposible hacia el hogar, es de hecho, nuestro hogar”. Esta frase se vuelve tan atingente si la tomamos de forma literal; vengo a ser parte de una generación completa que ni siquiera hará el ejercicio de fantasear con la casa propia. Este nomadismo, parte fundamental para la subsistencia y evolución de la especie humana por un considerable periodo, se ha transformado en estos tiempos en un molesto recordatorio de que la inmediatez aplica para todo orden de cosas.
Tener hijos, heredar un ropero, comprarse una casa se encuentran en un plano que roza la ficción o la locura, metarrelatos desmoronados y sustituidos por nuevas formas de vivir. Vivir en pareja se vuelve una necesidad financiera, el minimalismo, más que una apuesta estética resulta ser la fórmula para caber en el acogedor –por no decir minúsculo– departamento. Todo esto, inmerso en la cultura de la nube digital, donde a simple vista, las cosas ya no pesan. En este sentido, después de varios años experimentando el cambio como una constante, darle una cuota de humanidad a un inanimado cubo blanco se ha vuelto una especie de bandera de lucha que, por más transitorio que sea el lugar, he aprendido a cargar.
Esta relación con las cosas y las casas se resume según dicen, a la posición de los astros al momento de mi nacimiento. Como buena tauro, no creo en la astrología –soy terca y gran amiga de mis ideas–, pero me gustan mucho los cuentos y en este paso por el planeta personifico a un toro, signo de tierra, astralmente hablando. Es decir, las posibilidades de volar son escasas y me he tomado en serio esto de que andar liviana no es parte de mi naturaleza.
Mi último cambio de casa fue bastante revelador en este punto; pude dimensionar el peso que tienen los recuerdos y cuánto estamos dispuestos a sacrificar por cargarlos. En mi caso, ofrendé la espalda para subir prácticamente un barco entero a un segundo piso. Pero más allá de la mal distribución de las fuerzas, hay algo hermoso en esta necesidad por empapar de algo propio a un objeto que parece ajeno, inerte: ¿qué hace que una casa sea una casa?
Pero querámoslo o no de eso se trata, es importante el desencuentro con esta suerte de relato estático que existe del territorio, de la casa, de uno mismo. Aprender a lidiar con las piedras en el zapato o de frentón, empezar a ocupar chalas.
Cómo se puede explicar eso que, de hecho, repleta nuestras vidas y no precisamente de cosas, algo que innombrable, está tan presente. Es como si todo lo que uno ha ido reuniendo fuese una forma de encontrarse, aunque de manera inacabada. Esta casa, aplicable a diferentes escalas, es algo con lo he estado buscando reconciliarme. Mi cuerpo, el lugar donde vivo, el país donde nací… diferentes casas que habitamos al mismo tiempo. Territorios que conocemos íntimamente, pero que aun así se hace complejo ponerle márgenes.
La pregunta sobre qué es el territorio –a pesar de que soy geógrafa– se me sigue haciendo insoportablemente difícil de responder. Por mucho tiempo, la asociación en mi cabeza era la imagen de un pedazo de tierra flotando en la nada, desarticulado, un mapa calcado en papel diamante en el que aprendí por años a no salirme de los bordes (el castigo eran 0,5 décimas menos). Pero justamente grandes descubrimientos tienen que ver con explorar estos límites.
Se me viene a la cabeza la primera vez que tomé desayuno en la casa de una amiga, tenía como siete años y en la mesa había marraqueta con mantequilla y palta; esta combinación no sólo fue un exceso, sino que fue sublime. Todo lo aprendido sobre mesura estaba evidentemente trastocado.
Esa anécdota la guardo como un ejercicio que me ayuda a ver que uno puede hacer nuestro, lo que a ratos es evidentemente un territorio ajeno. El acto de hacer hogar es una resignificación constante, lo que hoy es un espacio de tránsito puede tener un enorme significado para nuestra vida. Sin embargo, hay momentos donde esta flexibilidad choca con la idea de un territorio que parece inamovible, rígido, cargado de verdades absolutas.
Este mes, particularmente, me enfrenta a esta tensión. Septiembre es un bombardeo, la primavera se mezcla con la memoria, la muerte, las banderas y una tremenda exacerbación de 'lo propio’. Como que el choripán fuera una planta nativa que crece al ritmo de unas arpas, mientras el pobre guatón Loyola es expuesto como la épica nacional en los pasillos del Unimarc.
Pero querámoslo o no de eso se trata, es importante el desencuentro con esta suerte de relato estático que existe del territorio, de la casa, de uno mismo. Aprender a lidiar con las piedras en el zapato o de frentón, empezar a ocupar chalas. Después de todo, las mudanzas si me han sido enriquecedoras para aprender a ‘hacer casa’ –como dice mi mamá– sin importar mucho donde se arme. En palabras de Hermann Broch “en el fondo de toda lejanía se alza tu casa, tenle cariño por lo tanto”.
Aún hay olores por sentir, panes con menjunjes por descubrir, despedidas y nuevas cajas por desembalar. Estos hogares que recurrimos a lo largo de la vida reclaman ser resignificados, la permanencia de ellos depende de esta vitalidad. Para mí ha implicado acarrear con uno parte de esas experiencias, mis recuerdos –guardados como dulces en una cajita de lata– me permiten sentir que existe un tiempo y un lugar que quiero preservar, dándole continuidad a mi propia historia. Con esto no pretendo hacer una oda a la nostalgia ni a la acumulación –que no quepa duda de que puedo ser ambas–, sino con permitirse hacer patria de fragmentos, de recorridos, de pérdidas.
Cayetana Bustamante es Geógrafa de profesión y madre. Además ha explorado en la fotografía y la escritura de poesía de forma autodidacta que comparte a través de sus redes sociales. Puedes seguirla en @cayateana